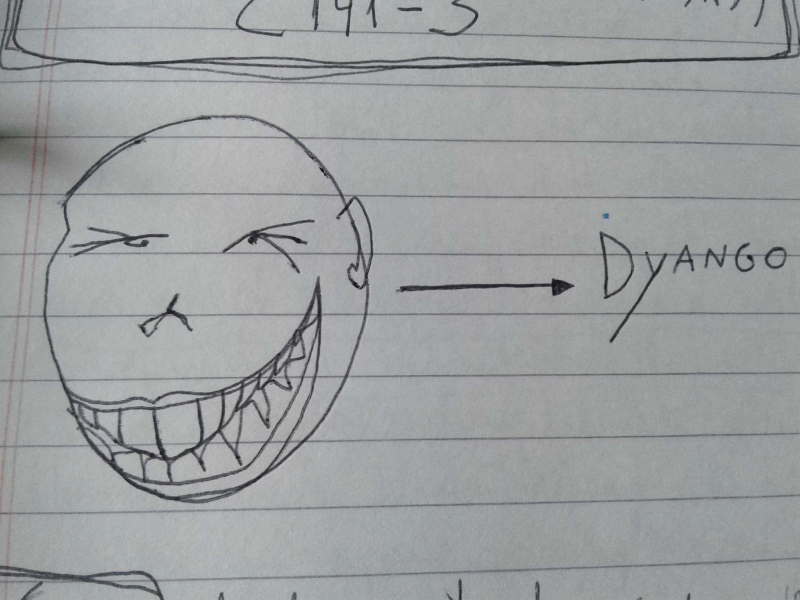Otra vez con Eva en Buenos Aires. Es domingo y decidimos ir a Proa a ver la muestra de Anish Kapoor. Para llegar a La Boca siempre tomamos el 152, pero esta vez nos subimos en un 130 que nos deja un poco más lejos. Para mí es bajarme del colectivo y tener que controlar la tentación de meterme con la vista en los interiores más húmedos de cada conventillo. Todas esas vidas amontonadas en los recovecos oscuros y los balcones al rayo del sol se me figuran como una navidad constante, una fiesta plebeya y lumpen. Entonces doblamos para el lado del riachuelo y voy mirando el precioso cochambre a mi alrededor: una esquina de chapa, una casona vieja con un mural gastado y unas sábanas colgando de la ventana, una pila de cajones de cerveza en el portón de una distribuidora, un toldo con los colores de Boca, un local de La Cámpora. Vamos pasando y está un poco denso, pero como siempre que te alejás unas cuadras de Caminito. Hay gente sentada en la vereda, señoras grandes con reposeras sobreviviendo al calor, un par de muñecos tomando algo en cada esquina. Así que vamos pasando, pasando, pasando hasta que llegamos a una bocacalle donde parecería haber más gente; yo no miro mucho pero hay gente por todos lados, moviéndose de un lugar a otro, se cruza un gordo grandote en musculosa y le digo a Eva “me da un poco de pánico”. No sabíamos que estábamos cruzando una especie de frontera hasta que quedamos del otro lado, por lo que no tuvimos otra opción que seguir para adelante hasta llegar al río. ¡Ah, qué lindo hubiera sido llegar hasta la otra orilla! ¡Atravesar la correntada y tocar el otro extremo! Pero alguien dijo “es ahora” y acto seguido me agarraron del cuello por atrás; cuando giré un poco antes de caer al suelo vi cabezas, muchas, que se continuaban vertiginosamente en un número indefinido y empezó el desarme: manos por todos lados, cuatro pares de manos, cinco pares de manos por todo el cuerpo y entonces Eva emitió un grito muy agudo que nos paralizó a todos: a las viejas sentadas en las reposeras, a mí, a las pirañas que me estaban vaciando. Produjo un paréntesis temporal, como una vez que le gritó a un perro policía que iba corriendo a atacar a mi perra y el perro se frenó en seco y la miró con espanto, el mismo que tuvimos todos durante esos dos segundos en los que sacó a relucir su poder. Desde el piso vi que forcejeaba con tres pirañas que le querían sacar la cartera hasta que le cortaron la tira, mientras el otro grupo de manos me hacía cosquillas, cosquillitas por aquí y se va el celular, cosquillitas por allí y se va la billetera. Sí, cosquillas, porque estando en el piso esperaba que me dieran una patada o una piña como para terminar el laburo pero nada: cosquillas y más cosquillas hasta que mis cosas se fueron: ¡ahí va la plata de este ruso que parece un gringo y también sus documentos! ¿Acaso los documentos de la persona que más veces tuvo que renovarlos en la superficie de todo el territorio argentino? A esta altura mi dni debe ser ejemplar doble zeta. Conozco a las chicas del Registro Civil: “hola” les digo cada tanto y paso a que me saquen una foto.
Cuando los pibes se replegaron y desaparecieron con nuestras cosas dimos vuelta la esquina y empezó la faceta del bloqueo: conseguir un teléfono, los números de los bancos y las compañías telefónicas y desactivar todo: los celulares, las tarjetas. Por supuesto que Anish Kapoor nos quedó lejísimo. Después fuimos hasta la parada de colectivos (¡a los dos nos dejaron la SUBE!) y, ahora sí, tomamos un 152 hasta Retiro. Cuando estábamos saliendo del barrio miré por el parabrisas trasero y una vez más, pirañas incluidas, me pareció un lugar fascinante. Es que todavía seguía con el shot de adrenalina que nos generó la situación, como un río que no termina de bajar y no muestra nunca el barro del fondo. Y acá hay un punto en el que querría detenerme y que me lleva a lo que podríamos llamar “la pasarela boluda de la villa 31”.
Un día de julio cuando fui a buscar a Eva al trabajo, justamente en Retiro, llegué temprano y fui a hacer tiempo a esos puestos callejeros de medias y parlantes que hay al lado de la estación de colectivos. Y un poco por inercia, sin pensarlo demasiado, entré a la villa y caminé el primer pasillo hasta una S, y doblé a la derecha y a la izquierda y caminé un segundo pasillo hasta otra S, y volví a doblar a la derecha y a la izquierda y caminé un tercer pasillo y llegué hasta otro más angosto, oscuro y menos transitado y pensé en seguir, pero rápido me di cuenta y volví sobre mis pasos, de nuevo hice los tramos esos que había caminado desde la Ramos Mejía para el lado de la autopista Illia pero en dirección contraria. Obviamente el recorrido me produjo un vértigo constante y todo el rato fui reteniendo lo que pude: el tejido del cableado eléctrico haciéndose cada vez más espeso; el humo de una carne peruana que me abrió el apetito; peluquerías, muchas, señaladas con esos postes giratorios azul, rojo y blanco; escaleras caracol; unos pibitos jugando a la pelota contra una pared de ladrillo hueco; un paquirri fumando atrás de un poste; una cloaca rebalsada que se mezclaba con el olor de la comida peruana. Al final del segundo tramo frené unos segundos y levanté la cabeza para ver a unos tipos que subían materiales de construcción a un tercer piso en una polea improvisada contra el atardecer del cielo. Y yo no sé mucho pero reconozco un poema cuando lo veo. Este podría ser de Safo: “¡Levantad, albañiles, la villa 31!”.
Y cuando finalmente salí de ahí caminando rápido, ya afuera pero sin bajar la intensidad, miré la Torre de los Ingleses recortada sobre una nube negra y me dije: “todavía no estoy muerto”. Y no porque pensara que podía haberme pasado algo, sino por la velocidad con la que me estaba circulando la sangre, de nuevo, como hacía mucho que no me pasaba. Si me preguntan, la villa 31 es un monumento majestuoso a lo que puede construir el hombre (incluso más que los edificios plateados de Puerto Madero): un monumento a las fuerzas vitales de la humanidad sudamericana en pleno corazón porteño.
Cuando me encontré con Eva le conté el recorrido que había hecho y ella movió la cabeza con desaprobación. Y es que es cierto. Porque esto que vengo describiendo es incareteable desde todo punto de vista: en principio es un paseo zoológico de burgués por la miseria en clave estética. Pero más allá de eso está la pregunta por lo que necesito salir a buscar a esta altura del partido y la respuesta inevitable que liga ese shot de lo que sea que me generó el peligro potencial con la droga química de los primeros posteos que trascurren durante mi adolescencia. Y eso no es un dato menor, porque cuando imaginé los nueve textos que conforman esta serie me dije que no iba a ser una novela de aprendizaje (básicamente porque no iba a ser una novela) pero sí que iba a intentar ser un “bildungsroman”, es decir, una ristra de posteos de aprendizaje donde no se aprendiera demasiado pero que trazara un recorrido que fuera de la idiotez a cierta “edad de la razón”. Y todo esto que activó la anécdota de las pirañas, y que ya empieza a resultar bastante agotador, viene a decir que quizá nunca haya existido algo así como una faceta idiota, sino que mi predisposición a hacer cosas imbéciles sigue intacta y que la “edad de la razón”, por ahora, es un horizonte naranja un poco bello pero bastante inaccesible.