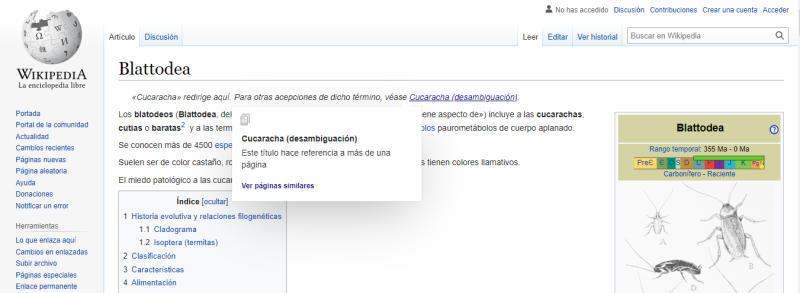Si me muevo medio brusca me va a querer matar. Pero si estiro las patitas despacio y las vuelvo a flexionar muy poquito, manteniendo el movimiento agónico amigable, todavía boca arriba sin probar darme vuelta, podría llegar a dejar de mirarme con desconfianza. Por ahí me deje en paz, acá arriba de esta pala, por ahí la use de vehículo para tirarme por la ventana hacia el patio del vecino. Que por lo menos me meta en la bolsa de basura, no como desde esta mañana. Y ahora el sol ya se puso, y ella me mira comiéndose un sanguche que se desmigaja cerca mío pero no puedo moverme porque ni bien se asuste PUM me aplasta. Una miga me golpea la cabeza, la giro a un costado. Ella se vuelve a una puertita de la alacena, agarra un rociador y me salpica el cuerpo. Le queda poco, no sale tan fácil pero es suficiente para que me ardan los ojos. Muevo las antenas involuntariamente, no lo puedo evitar. Me estoy quedando ciega. “Qué asco”, dice. No quiere mi cuerpo sucio en sus ojotas. Me rocía de nuevo. No me muero. Se frustra, bufa. Agonizo. Por favor, morir aplastada es más digno, ¿qué le cuesta? Me retuerzo. Le voy a dar asco, más todavía. Ahora sí, que me pise. Por favor, que me dé fin. Trato de voltearme, no lo logro pero pega un grito. ¿Y el ojotazo? Sus pasos se alejan, no me alivia. Ojalá me muera pronto. Me duele el pecho, lo siento deshacerse. Muchas compañeras han tardado menos en cagar fuego, ¿estará rebajada la Kaotrina? La escucho hablar por teléfono, se queja. “No sabés lo que tuve que hacer”, cuenta, “tuve que robarle un zapato a J., con el mío no”. Levanta el brazo. Lo baja. PLAF.
Recomendaciones
 Gracias a Dios no nací cucaracha, aunque en algunos momentos de mi vida me he sentido así... y puedo asegurar que no me gustó... Este relato (bien pensado) nos tendría que ayudar a empatizar con algunos seres que despreciamos, sólo por ser distintos a nosotros...
Gracias a Dios no nací cucaracha, aunque en algunos momentos de mi vida me he sentido así... y puedo asegurar que no me gustó... Este relato (bien pensado) nos tendría que ayudar a empatizar con algunos seres que despreciamos, sólo por ser distintos a nosotros...

Osvaldo Roble
16 de diciembre, 2022
Comentarios
Osvaldo Roble
16 de diciembre, 2022
0
Desde ahora, prometo matarlas sin hacerlas sufrir...