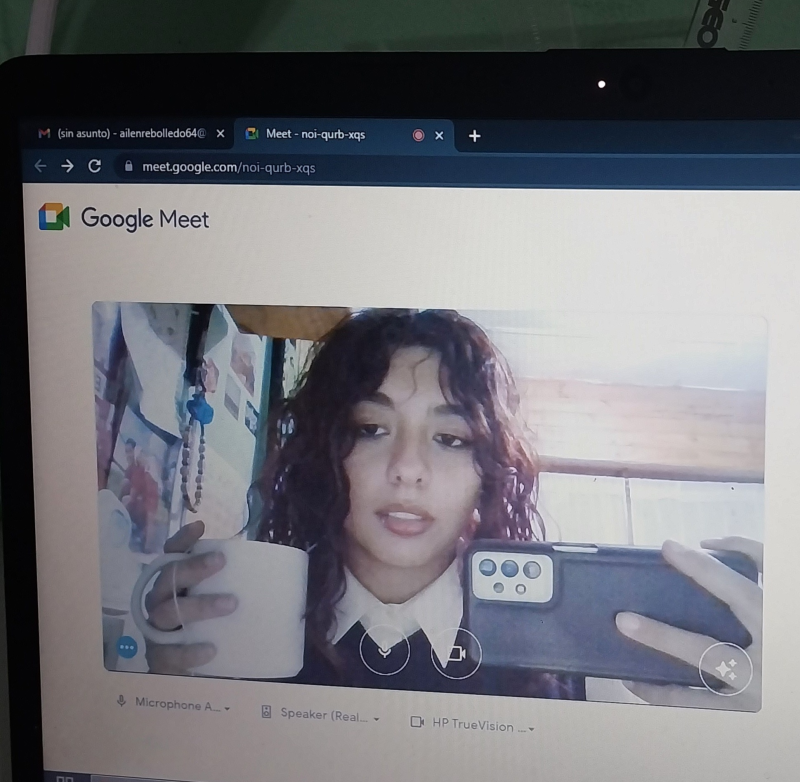Existe a la vuelta de mi jardín, atrás de las orquídeas, azucenas y claveles, una casa incendiada hace mucho tiempo, las historias del barrio no paran de agregar detalles ante su tragedia, pero algunos me llaman la atención más que otros. Hay algo en esos versos que tiene una prosa de angustia y una precisión por todo lo que el fuego se llevó y dejó.
Había una calle oscura que ocupaba mucho espacio y decidió tener robles que rodearan en lo que no existía realmente nada, capaz simplemente para sentir que no estaban tan solas. A lo largo de los años tenía más y más convocatoria. Aquellas calles olvidadas ya no eran tan olvidadas, y grandes pájaros cantores estaban deslumbrados por sus troncos fuertes y relucientes, por lo que entonces frecuenciaban la mayoría de mañanas.
Los árboles no pararon de ocupar más y más espacio, su inmensidad era tan grande por lo que se necesitaban de más pájaros para llenar tantos vacíos. Los jilgueros decidieron buscar otro lugar donde pudieran sentirse satisfechos y sus letras no fueron escuchadas de vuelta, con el tiempo ya ningún árbol pudo recordar aquellos cantos que los acompañaba en su soledad, y tampoco remediar ni encontrar su consuelo entre los cielos y las lluvias. El sol no se reconocía en sus colores amarillos y tardíos, ningún árbol pudo tener la respuesta ante la falta de compañía, por lo tanto la idea de lidiar también con una oscuridad que acechaba en cada cambio de estación en el bosque, se convirtió en una impaciente desesperación protegiendo lo que no podía ser protegido ¿a dónde se habían ido aquellas tardes de tantas sequías acompañadas? Lo único que mantenía el crecimiento de los árboles, era un canto de pájaros cantores a la mañana y a la noche. Las flores y sus hojas bailaban y se abrazaban al tempo de una melodía dulce, blanca y muerta.
A la vez, en un recóndito lugar entre los arbustos de frambuesa, secos y abandonados, existía una casa de hierro que intentaba mantener de pie al roble más viejo de todos. Algunos dicen que fue el primero, otros que fue el último. Sus grandes paredes distinguían un gran forte que aseguraba una permanencia eterna de un bosque que se moría solo. Las tardes de verano, acentuaban el miedo de un gran incendio aproximándose. Las ramas se quebraban, las hojas lloraban, pero el roble sostenido permanecía en su lugar.
Hay una parte de la leyenda de este barrio que no puedo entender, un gran interrogante sobre cómo fue que ese roble fuerte sobre una casa que lo confirmaba, hubiese sido el primero en prenderse fuego. Estuvo destruyéndose así mismo desde el primer momento que decidió reproducirse eternamente por solo un poco más de compañía y calor. Capaz un calor de palabras, llenas de calidez e historias inventadas, fueron el fuego mismo de un gran bosque que ya no existe.
Así mismo, no volvió a llover como llovía, algunas voces confirman que por esta misma razón los jilgueros solamente cantan en primavera y tal vez por eso también, lo hacen distantes, donde muchas ramas dividen su cercanía y no aseguren la muerte de otro bosque.
Mis azucenas a veces me dicen que los ven reunirse, recuerdan sus colores, sus amores, sus agonías. Las orquídeas no quieren recordarlo, pero el miedo marchita sus hojas violetas. Los claveles esperan, desde el día en que desapareció, sus capullos se dirigen hacia aquella casa, perseveran en que sigue existiendo alguna raíz diminuta del bosque de los robles. Capaz así entonces, podrían descansar con la espera que concluyó en un jardín de flores, en mi casa abandonada donde espero que mi jilguero vuelva a mi ventana.