EN MOVIMIENTO: CUERPOS QUE OCUPAN ESPACIOS

¿Qué distingue a una rutina de un ritual? ¿Cuál de las dos tiene mayor peso —emocional, simbólico, práctico— en nuestras vidas cotidianas?
¿Cómo se jerarquizan, aunque no lo digamos en voz alta, las distintas formas de movernos y reunirnos?
Desde mi experiencia como entrenadora, vengo reflexionando hace un tiempo sobre el modo en que se construye el espacio de mis clases, más allá de su sentido técnico o funcional. Es una clase de boxeo, sí, pero se desarrolla a través de los años y de sus integrantes, un grupo de mujeres que se entregan a la diversión y el juego, disfrutando con complicidad, abriendo paso a formas de moverse que no siempre son motivadas por otros entrenadores.
A partir de algunas conversaciones informales, propuse una pregunta sencilla: ¿Cómo definirías ese momento semanal en el que decidís moverte —junto a otras personas— sin una finalidad estrictamente utilitaria? ¿Lo considerarías una rutina o un ritual? Deliberadamente evité términos como “deporte” o “entrenamiento” para pensar desde una categoría más amplia y menos condicionada por la disciplina: el movimiento.
Y ahí estuvo la principal grieta.
La mayoría de las mujeres dudan en responder algo tan tajante como rutina, tal vez porque eso le resta profundidad o trascendencia, pero tampoco lo colocarían como ritual, ya que eso “sería demasiado fuerte”.
Entre los varones, en cambio, la respuesta fue casi unánime: el partido de fútbol —actividad mencionada con mayor frecuencia— es considerado un ritual. No se trata de una rutina más, sino de un evento con carga simbólica, casi inviolable. Los atraviesa algo más convocante que un día y horario en calendario. Es inamovible, es… sagrado.
El grito sagrado
Antes de continuar y para dejar en claro mis propias ideas , no hablo de una única “experiencia femenina”. Sabemos que existen muchas maneras de vivir y sentir el mundo, y que, aunque ciertos conceptos puedan ser universales, no podemos generalizar sin considerar factores como clase social, lugar de origen, color de piel, entre otros. Por eso, cuando exprese mi opinión, lo haré siempre desde un espacio conocido, evitando caer en la ignorancia, y me centraré en mujeres de clase media en Latinoamérica.
Un ritual enciende las alarmas místicas, y puede que suene un poco exagerado, pero no estamos tan lejos de la orilla religiosa.
“Los símbolos sagrados tienen la función de sintetizar el ethos de un pueblo –el tono, el carácter y la calidad de su vida, su estilo moral y estético– y su cosmovisión, el cuadro que ese pueblo se forja de cómo son las cosas en la realidad.” (Geertz, 1987: 89)
Jugar al fútbol en un país latinoamericano como Argentina es mucho más que un deporte. Durante buena parte de la infancia, el fútbol ocupa un lugar central en el desarrollo subjetivo de muchos niños varones: es una de las primeras experiencias de socialización motriz, y con frecuencia comienza dentro del núcleo familiar. El momento del juego siembra su semilla, y ahí se abre un mundo de posibilidades alrededor de una pelota: amigos, conocidos, familiares, vecinos… todas personas habilitadas a participar.
Caer, rasparse, patear, ensuciarse. Revolcarse, correr, golpear, explorar.
Merleau-Ponty reflexiona sobre el cuerpo y su relación con el mundo a través del movimiento. Más allá de sus funciones biológicas, el cuerpo es la herramienta con la que habitamos, construimos y también transformamos nuestro entorno. Está en relación constante con el mundo y, al mismo tiempo, lo traduce en significados que nos acompañan toda la vida.
“Si nuestro cuerpo no nos impone, como lo hace con el animal, unos instintos definidos desde el nacimiento, sí es él, cuando menos, el que da a nuestra vida la forma de generalidad y que prolonga en disposiciones estables nuestros actos personales. […] nuestra naturaleza no es una vieja costumbre, puesto que la costumbre presupone la forma de pasividad de la naturaleza. El cuerpo es nuestro medio general de poseer un mundo. Ora se limita a los gestos necesarios para la conservación de la vida y, correlativamente, propone a nuestro alrededor un mundo biológico; ora jugando con sus primeros gestos y pasando de su sentido propio a un sentido figurado, manifiesta a través de ellos un nuevo núcleo de significación: es el caso de los hábitos motores.”(Merleau-Ponty, 1993: 163–164)
Exponer el cuerpo al movimiento y todas sus posibilidades: patear una pelota y medir tu fuerza; atajar una y tolerar la potencia; que algo duela y entender qué se siente; recuperarse, perder el miedo.
Mientras los varones exploran el movimiento con libertad, las niñas son preservadas, dirigidas hacia espacios de quietud, tareas de cuidado y comportamiento sumiso.

Estas diferencias no son solo biológicas ni producto del azar: se sostienen en contextos que refuerzan ciertos comportamientos desde la infancia. Como señalan Zheng et al. (2022), “los factores sociológicos y los hábitos de comportamiento también pueden contribuir a las diferencias de género en la competencia para el control de objetos […]. Las niñas tienden a tener menos oportunidades para practicar juegos con pelotas, mientras que los niños en general dedican más tiempo a participar en estos juegos” (p. 8).
Es decir, no se trata únicamente de una cuestión de habilidad, sino de exposición.
Hay estudios que muestran que las diferencias en habilidades motoras, control de objetos y propiocepción comienzan a notarse a partir de los 3 años de edad. Luego, la brecha se agranda rápidamente, reflejando cómo la apertura al mundo, la socialización en grupos de jardín y la capacidad de independencia en torno al juego —todas estas oportunidades— son muchas veces mal aprovechadas, y es entonces cuando el género nos toma de rehén.
“El análisis reveló que las niñas presentan una menor competencia en habilidades de control de objetos (como lanzar, atrapar y patear) en comparación con los niños, especialmente a partir de los 3 años, y que esta diferencia se incrementa con la edad, alcanzando su punto máximo alrededor de los 6 años. Por lo tanto, se recomienda que las intervenciones para mejorar estas habilidades en niñas comiencen a partir de los 3 años, con énfasis en actividades que fomenten el control de objetos” (Zheng, 2022).
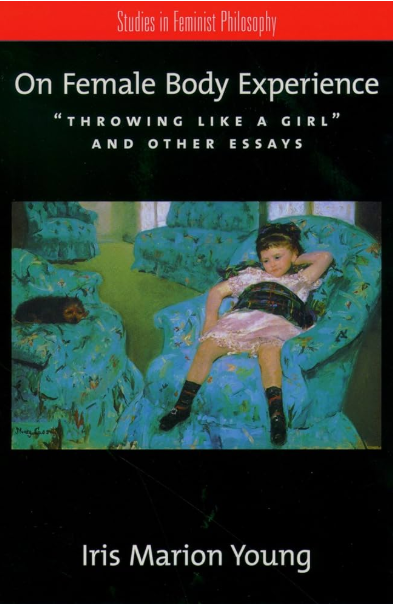
Abrir el juego
Tengo un sobrino de 4 años. Por primera vez en mi vida hay un vínculo cercano con un niño mientras yo transito mi edad adulta.
Hay domingos que compartimos una buena jornada de tirarnos al piso, y me permito yo también explorar el suelo con la desfachatez que te brinda la infancia. Nos ensuciamos y luchamos, a veces fuerte, a veces despacio, muchas veces a carcajadas.
Lo veo balancearse constantemente, sin parar, como si sus baterías fueran infinitas. Camina y corre de un lado para el otro; no se queda quieto y todos sabemos que quedan muchos años de esto.
Trae su bolsa repleta de autitos y unos monstruos de algún dibujito que está de moda, que yo lamentablemente ya no reconozco. También trae algunas espadas de goma eva y un camión de bomberos. Juntamos todo y vamos a la plaza.
Ahí vuelvo a enfocar la vista y presto atención. Honestamente, un conjunto de niños corriendo y gritando no siempre es un escenario que me convoque, pero esta vez sí, y me alegró ver niñas y niños por igual, colgándose y saltando sin miedo, esa inconsciencia que solo se puede tener cuando uno no entiende de peligros.
Entonces, ¿cuándo es el punto de quiebre? ¿En qué momento se delimita esa línea de protección? O tal vez no es un único evento y se trate de pequeñas acciones que van moldeando nuestra postura, nuestro razonamiento, nuestro juego.
¿Cuándo fue que intervinieron nuestro deseo de movernos?
Lo digo por tu bien…
No está mal entrenar para cuidar la salud. Sería absurdo criticar únicamente eso de nuestra cultura. Pero lo que me interesa señalar va más allá: tiene que ver con ciertos comportamientos que repetimos sin darnos cuenta, marcados por mandatos y experiencias que nos atraviesan desde que empezamos a construirnos como personas. No todos los hombres, no todas las mujeres —lo sé—, pero hay un lazo innegable que nos une a muchas de nosotras cuando se trata de renegar con el propio cuerpo: ese campo de batalla que castigamos y nos castigan, que exigimos y nos exigen, que restringimos y nos restringen.
“Frecuentemente, experimentamos nuestros cuerpos como un frágil estorbo, en lugar de experimentarlo como el medio para la consecución de nuestros objetivos. […] Al asumir una actividad, frecuentemente, estamos cohibidas de vernos raras o incómodas y, al mismo tiempo, no queremos aparentar ser demasiado fuertes. Ambas preocupaciones contribuyen a nuestra torpeza y frustración. […] Muchos de estos comportamientos resultan […] de la falta de práctica en el uso del cuerpo y la realización de actividades.” (Young, 1980).
Observé en estos años a cientos de mujeres moverse por primera vez en un ritmo ajeno, llenas de extrañeza y vergüenza ante el ridículo. Desconociendo su equilibrio, sus fortalezas y posibilidades.
Es increíble, pero aquello que uno creería que debería ser fundamental —como la acción y reacción de nuestros cuerpos, la capacidad de defenderse, algo tan vital, tan necesario— escapa a la lógica femenina.
Repito: una lógica completamente construida desde afuera hacia adentro.
Mi primer entrenamiento fue una indicación médica. Un médico de cabecera le pidió a mi mamá que me llevara a algún lugar donde pudiera moverme, para bajar de peso.
Yo odiaba la idea de mostrarme en público justo en mi momento de mayor vulnerabilidad. Correr, esforzarme, compararme con otros era una tortura. Pero había que cumplir. Y así terminé en mi primer gimnasio: un lugar lleno de espejos y carteles motivacionales con cuerpos esculpidos que no se parecían al mío.
Cuando sos chica, te llevan. Pero pasada la mayoría de edad, sos vos quien se arrastra hasta ese club de barrio o gimnasio de media cuadra. Porque “tenés que hacer algo con vos misma”. Deberías. Tendrías. Siempre bajo un deseo que no nace de vos, sino de un mandato externo, que se cuela en la cabeza y corrompe tu paz.
Por eso la publicidad funciona tan bien en esos lugares. Porque ofrece un objetivo claro: promesas de transformación que motivan, sí, pero que también instalan una idea única de lo que se supone que es el éxito, la belleza y lo normal.
El entrenamiento se vuelve así una forma de ordenar la semana. No como ritual, sino como rutina. Un modelo de cumplimiento. Y cumplir, en este mundo, tiene premio: nos da una dosis mínima de mérito, de alivio, de sentido, frente a una vida que no se detiene.

Incluso, sin desmerecer la motivación, conviene preguntarse si las mujeres que frecuentan espacios de entrenamiento a rajatabla —aquellas que parecen disfrutar de su rutina y de su cuerpo— son conscientes de que la satisfacción que sienten está condicionada, tal vez, por la imagen que les devuelve el espejo y por las endorfinas que se liberan durante el ejercicio, generando bienestar físico y emocional. Biológica y culturalmente, se cubre así una necesidad de aprobación y de control sobre el propio cuerpo.
Es una cuenta perfecta, sin deudas. Tienen habilidades motoras y capacidades musculares que superan la media, es un hecho. Pero cuando hablamos de deseo, actitudes psicológicas frente a movimientos cotidianos, reflejos y autoestima, la cuenta empieza a fallar.
Tomando ese ejemplo de una mujer entrenada, podríamos diferenciar si su motivación está mayormente orientada a la apariencia. En ese caso, la relación positiva con su cuerpo tiende a debilitarse: hacer ejercicio solo para “verse bien” puede disminuir los beneficios psicológicos del movimiento.
Es natural
La práctica deportiva en los hombres se presenta menos como una imposición corporal y más como un hábito naturalizado.
Naturalizamos aquello que se valida y no se cuestiona. Un modo de crianza que alienta la socialización entre varones a través del deporte se consolidó con los años, y permite que esas mismas personas crezcan habilitadas a quedarse en ese mundo o tantear otros ambientes, cambiar, moldear sus preferencias, sabiendo que jamás serán recriminados o humillados socialmente.
Naturalizamos también discursos que calan profundamente en nuestra psiquis, casi como slogans instalados en el inconsciente. Como mujer, siempre asumí mi desventaja: ante la vida o ante otros, ante las circunstancias, el dinero, el trabajo, la carrera y, por sobre todo, mi cuerpo.
Las primeras veces asustan, porque lo incierto es, humana y profundamente, aterrador. El miedo a lo desconocido es una de las reacciones más lógicas de nuestra existencia.
¿Alguna vez nos preguntamos, como sociedad, como padres, hermanos o simplemente como personas, a qué situaciones nos exponemos y exponemos a los demás? Hay mucho paternalismo proteccionista que busca disfrazarse de buena intención, pero termina aislando a las mujeres en el desconocimiento y, por consecuencia, en el pánico.
A muchísimas mujeres no les gusta el deporte; lo entiendo perfectamente y me he sentido identificada. En mi opinión, esto puede deberse, en gran parte, a la falta de experiencias positivas desde temprana edad. La estimulación temprana es clave para generar un hábito, no sólo en lo motriz, sino también en el desarrollo psicológico de una niña.
“Una de las cosas que descubrí sobre mi cuerpo era lo rápido que podía correr —me contó Alejandra, quien juega al fútbol de manera recreativa—. Generalmente no corría ni el bondi, pero desde la primera vez que arranqué a correr sentí una velocidad que no sabía que tenía.” El asombro ante un cuerpo que, lejos de la mirada ajena, empieza a revelar su potencia se repite en cientos de testimonios de mujeres que adoptan, generalmente luego de los 30, un deporte que las desafía y las enfrenta a “primeras veces” en un momento de la vida en el que no abundan esos eventos.
Es mucho más profundo que “permitirnos” —como si tuvieran que dejarnos— jugar al fútbol, al vóley o a lo que sea. La raíz está en que la acción debería nacer del deseo personal. Y cuando el tiempo pasa, una sobrevive a duras penas con lo aprendido, controlando lo que puede con las herramientas que le quedaron al paso.
“El miedo funciona para contener ciertos cuerpos, y para alinear a otros. Opera restringiendo el movimiento de algunos cuerpos mediante la amenaza de la violencia o el peligro imaginado de la proximidad. El miedo no simplemente defiende a los cuerpos del riesgo, sino que crea los límites mismos que permiten distinguir entre el adentro y el afuera, entre el nosotros y el ellos. La experiencia vivida del miedo implica no solo el encogimiento del cuerpo, sino la restricción del horizonte corporal: lo que está cerca y lo que está lejos […] El miedo produce tanto los objetos del miedo como los cuerpos que temen, al establecer precisamente esta relación de distancia” (Ahmed, 2004, p. 69).
“No tengo miedo a lastimarme, cuando juego voy adelante —me dice Daniela, otra chica que en plena fiebre mundialista decidió que era buen momento para unirse a su grupo de amigas que se juntaba a probar un deporte en equipo— A veces me falta técnica y termino metiendo cuerpo de más, pero me pasa que generalmente jugando con pibas paran el partido si les cae un pelotazo.A mi no me pasa, supongo que tiene que ver con eso: haber jugado de chica a cosas de contacto. ya sabes como es, te lastimás, es parte de eso.”
Esa diferencia entre quien aprendió a chocar y quien aprendió a cuidarse demasiado habla de educación corporal: no todas llegamos al juego con las mismas herramientas, ni con el mismo permiso para usar la fuerza.
Incorporar nuevos hábitos es posible; incorporar nuevos deseos que no se sembraron en su momento resulta prácticamente imposible: es como regar una planta sin tierra.

Se malinterpreta, y se cree que al proponer un nuevo modo de experimentar el movimiento y conocer nuestros cuerpos reivindicamos la violencia como forma de relacionarnos; nada podría estar más alejado de la realidad. Muchas cosas son violentas, la indiferencia y el desconocimiento al que se somete a las mujeres también lo es.
La violencia a veces se confunde con la idea de exponerse, de experimentar o de desarrollarse.
Cuando crecemos, nosotras —las mujeres— no formamos parte del sistema que provee herramientas para explorar nuestros movimientos. Tal vez sí para algunos: aquellos que se mueven con gracia, ternura y calma.
Pero la fuerza es palabra prohibida y, por lo tanto, castigada.
La musculación suele ser un atractivo ligado al hombre. Se asocia con el poder, la fuerza y la competencia. También con el éxito, la virilidad y, sobre todo, con la imagen más clara de su capacidad de destrucción.
La fuerza está intrínsecamente anexada a su potencialidad de daño. por supuesto, también construyen, pero la destrucción es aquello que tenemos presente, le tememos y veneramos.
¿Cómo llegamos hasta acá? Tantos conceptos que parecen acumularse uno sobre otro: el medio, el cuerpo, la fuerza, el placer, la recreación, el mandato. Todas estas ideas se entrelazan y confunden; a veces debo ordenarlas yo misma antes de plasmarlas. Es complejo presentar por escrito un sentimiento que llevás dentro, casi como parte de tu ADN. La carga mental de analizar, debatir y desarmar este rompecabezas es agotadora, sobre todo cuando hay que prestar atención a cada una de sus piezas. Intentar ver qué nos constituye. Observar la imagen completa, sí, pero también sucia, desordenada, opaca, maltratada.
Nunca cedería a un diálogo vacío que quiere reducir todo esto a las diferencias biológicas y, por lo tanto, naturales que hay entre cuerpos de mujeres y hombres (hablando siempre en términos binarios). Creo que es momento de elegir nuestras batallas.
La diferencia a la que debemos apuntar es aquella modificable, producto de la construcción social, que, como siempre, resulta la más difícil de amputar en nuestro comportamiento. Hoy en día tenemos herramientas para cuestionarnos y trabajar en construir nuevos significados..
Utilizar el movimiento como un acto de liberación; ver las heridas como huellas de la acción; caerse y levantarse, aprender a hacerlo, caerse y levantarse mil veces. Tirar cosas, romperlas, arreglarlas, apretar fuerte y conocer nuestro impacto.
Aprender a pegar, sí.
Aprender a pegar y a aprender a recibir golpes.
Aprender a correr, a caer y levantarse, a empujar y a ser empujadas.
Usar el cuerpo como escudo, como arma; usar el cuerpo conociendo cada músculo que lo compone.
Solo así podremos tomar control total, dejar de habitar nuestros cuerpos como inquilinas y convertirnos en sus verdaderas propietarias.

– Directora técnica de Boxeo – egresada de la Federación argentina de boxeo.
– Diplomatura en estudios de género y deporte (UBA)
– Creadora de «Pelea como una piba» Club de boxeo femenino.

