Ensayo en camino

¿Cómo encarar este ensayo? Lo intuyo desplegándose (inscribiéndose) a la manera en que el pincel deja su trazo, (no se sabe hasta dónde está cargado de pintura, la mano que lo pulsa advierte demasiada presión, por lo tanto, se notan bordes sobresalientes a ambos márgenes del primer contacto con una superficie que ya es soporte de una experiencia). Como quien quiere dejar correr la pluma, pasando de la imagen a la letra, creo que hay escrituras que bien producen un efecto de pincelada. Es más, diría que uno hasta puede imaginarse al autor, prodigando las frases, ensortijándolas, como si propiciaran un efecto de mímesis en aquellos lectores a los que atrapa, y que, incautos de todo sortilegio, quisieran escribir sobre ellas, entre ellas. Se trata de un estado previo a la escritura, una práctica (un ejercicio) que demanda cierta predisposición para encontrar algunos puntos de fuga en las obras sobre las que se desea escribir. Poseer ese efecto de pincelada, de estilo que serpentea, salpicado de frases desinteresadamente apasionadas, sin prejuicios, es, lo que a veces el ensayo permite.
Se supone que hay una gran masa de textos y que uno podría bajarlos desde la web, para trabajar con ellos, y después subir lo que es pertinente a nuestros intereses. Eternos Sísifos del ciberespacio, buscamos la experiencia en ese punto donde lo singular sea irreductible por una cultura digital. Sin embargo se nos ha dado por las pantallas,y, en este contexto de vivir adentro, oscilamos entre la biblioteca al alcance de la mano y lo que nos llegue por algún medio.
Pero inmediatamente, o en algún trance de esa identificación, se advierte el efecto contrario, para llamarnos a la indolente reflección, y para indicarnos que hay una realidad inasible, la de los textos, aunque por momentos creamos retenerla. Suelen ser la ilusiones que despierta el signo lingüístico, cuya magia, a veces (y sólo a veces) nos hace caer rendidos, en ese interludio en que se suspende todo incredulidad, bajo el hechizo del instante fuera del tiempo: ¿del mismo modo que el ensayo? Y es que para eso, es decir, para no caer, en un fondo de pretendida totalización de realidad, a veces, también está el ensayo, que nos da la libertad de entrar al imaginario de un texto, aun a riesgo de quedarse pegado: el riesgo de vivir adentro y no saber cómo salir indemne de eso que nos ha tocado.
Tengo pensado un tembladeral de nombres, acaso tentaciones en las que uno pudiera caer, por el gusto de escribir sobre aquellos textos (voces), que resuenan al interior de una memoria. No sé ustedes, lectores, pero yo he vivido estos últimos meses atenazados por la big data. Mi atención se la llevó un conjunto de procedimientos necesarios para ingresar a una considerable cantidad de “usuarios”. La memoria, en este sentido, comenzó a operar de otra manera. En uno de los primeros meses de aislamiento atravesé la ciudad, mejor dicho, el centro, es decir, la plaza Rivadavia, hasta un banco y una vez allí, fallé en la clave del cajero como tres veces seguidas. La había olvidado y cuando encontré en un papelito anotada la verdadera, no la reconocí. Tuve que hacer memoria, repetirla, y en el gesto físico de mover las manos y los dedos, ahí sí, me ví adentro, me dije, este soy yo: el que recuerda, el que está en el umbral y al que permiten entrar. Una especie de horror vacui se te mete en el cuerpo y al aislamiento se le suma la soledad. La ciudad tenía ese aspecto de haber sido abandonada. El terror al virus se respiraba en el aire. Lo primero que se me cruzó fue Chernobyl, pero desplegado en un territorio común a todos. Volví a mi casa y, mientras volvía, estaba afuera, derrotado por un cajero automático, y sin plata para poder pagar el alquiler. Estaba afuera pero no debía estar allí. Para poder salir a trabajar había que bajarse un formulario y demás cuestiones. Salir con un papel o una “captura de pantalla” era como salir en libertad condicional y con un barbijo, como el virus nos dijera :”calladito la boca, ahora mando yo”. Dije escribir sobre aquellas voces que suenan al interior de una memoria. ¿La de quién?, la del que escribe, cuyo deseo insolente es prolongar los humores y los rumores que habitan el devenir ensayístico. Entonces, en un gesto que sólo nosotros hacemos, levantamos la cabeza y preguntamos: ¿cómo se mete la lengua en un cuerpo o cómo una lengua se hace cuerpo? Está ahí, jadeante, gozando de ser lengua, de ser cuerpo viviente, materia que se funde en un estilo, que relampaguea y deja ver espasmos de lo real. Tironeado por un afuera donde la animalidad cobraba mayor vitalidad, (todos vimos a la garza que paraba durante el día en el arroyo Napostá), y por el adentro de pájaro enjaulado en que nos convertimos al menos por un tiempo, digo, lector, me fui directo al cuaderno de notas, de apuntes de lecturas, tomados de puño y letra.
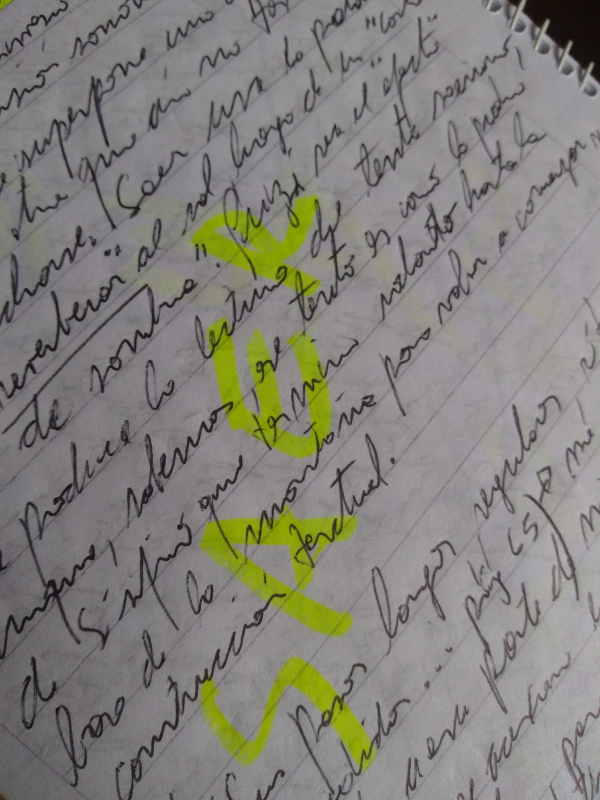
Acaso revisar borradores y páginas manuscritas, ese atavismo punzante de dejar surcos, me conecte con otra dimensión del adentro, me dije. Decidí entonces prolongar las líneas de una forma, un estilo ya terminado, abrir el cauce, para que otra lengua, la del ensayista, imagine, a través de la escritura hasta qué punto podría hacerla vibrar, hasta dónde se animaría, sostenido por una ética del goce y la celebración, dejarse arrastrar por el sólo hecho de perder el juicio, si tal cosa fuera posible.
Pues sí, creo que es posible, ya que me refiero a esas voces que viven en el interior de los textos, que nos atraen como espejos mentirosos, y hacia los cuales nos dirigimos, a veces, cuando no escépticamente, con una curiosidad animal. ¿Por qué?, porque algo nos ha herido y no sabemos bien qué es y ahí es donde aparece la detención: es el momento de la embriaguez, del extrañamiento, como el asombro que ha producido la blanca garza a los caminantes a la vera del arroyo. Cualquier palabra que pensemos es tan pesada que no sabemos si escribirla (pero debemos buscarla), porque sabemos que vale más que esa imagen, porque hay que continuar y la revisión viene después, y echamos mano a una fórmula más o menos consabida; o, ya firmamos que esa palabra y no otra es la que hace hablar al conglomerado de signos llamado obra para que diga lo que “no sabe” que está diciendo.
Pero claro, también, para no dejarse florear por ellas, por el dulce canto que nos llama, está la espiral de la que hacemos uso, cuando volvemos prestarle atención a lo que yace ahí bajo la forma de una voz. Pienso por ejemplo en la literatura de Saer, y en él como escritor, como mito al que se lo ha ido construyendo desde diferentes perspectivas. Pero no apunto a eso. Me interesa, más bien, ese singular momento, mezcla de placer y de goce, que me produjo (y me produce), la lectura de alguna de sus obras, y, más concretamente de ciertas zonas, determinados párrafos que nos deja el éxtasis de un recuerdo singular, que podría compararse a esos versos o frases que aprendemos de memoria, y que nos da placer repetirlos, cual estribillos de canciones. Un ejemplo, de otro autor, Di Benedetto, en este caso: “dejábamos que la atmósfera luminosa nos convirtiera en calmos objetos”. (Zama).
Sabemos del trabajo que hay en este tipo de texturas literarias donde, a fuerza de insistencia, de repetición, de acercamiento a lo imposible de lo real, se nos hacen palpables, en tanto presencias sensibles, determinados conjuntos de palabras, un susurro con cierto aire familiar donde la literatura produce un efecto de “reverberación” (palabra de la poética saereana, que es un efecto sonoro que implica una voz sobre otra que aún se deja oír), y que puede anunciar la llegada de alguien o su alejamiento, al percibirse en una mancha donde los puntos se unen para dar cuenta de aquello que cuando se aleja deja de percibirse. Como contrapartida, la descripción opera a modo de descomposición: lo que es “brumoso”, “rugoso”, dependerá del grado de acercamiento para que pueda descomponerse en el vaivén que va de lo “real” a lo “irreal”. ¿Pero qué es una bruma o una arruga en una novela de Saer?: la intuyo, la pienso, en definitiva la imagino como la singularidad de la que no pueden predicarse cualidades, porque es el lugar al que la literatura le está vedado, o que la literatura veda porque se dice que la representación es una trampa y prefiere extenuarse en la calculada repetición que, a la vez, aplaza temporalmente al argumento.
Todo esto para decir que el procedimiento constructivo de las novelas de Saer está particularmente ceñido al modo enunciativo en que la luz recorta lo visible. La sombra borra lo que la luz deja ver en aquellas cosas que, acaso por exceso de luz, se vuelven irreales, asombrosas, repito, como esa garza en el arroyo Napostá rodeada de botellas de plástico. La fuerza de lo real, es la reverberancia de la escritura, y hace que febrero sea el mes “irreal” (Glosa): se trata de un proceso en el que, en la medida que el texto saereano se arma, sus palabras, sus frases, son piezas adheridas unas a otras por medio de signos de puntuación, nos obligan a detenernos, a saber que es inútil mantener algún grado de expectación, porque somos tomados por el placer de la lectura. La página, el párrafo, que puede extenderse por más de una página, es una caja de resonancia: las palabras se repiten, rebotan aquí y allá, como un sentido ausente, flotante, demorado (donde el aire puede ser “oscuro” y la luz puede ser “pesada”), como si gozara en perderse, se extenúa, se extingue para decir nadie, nada,nunca.
Licenciado en Letras, docente, investigador
