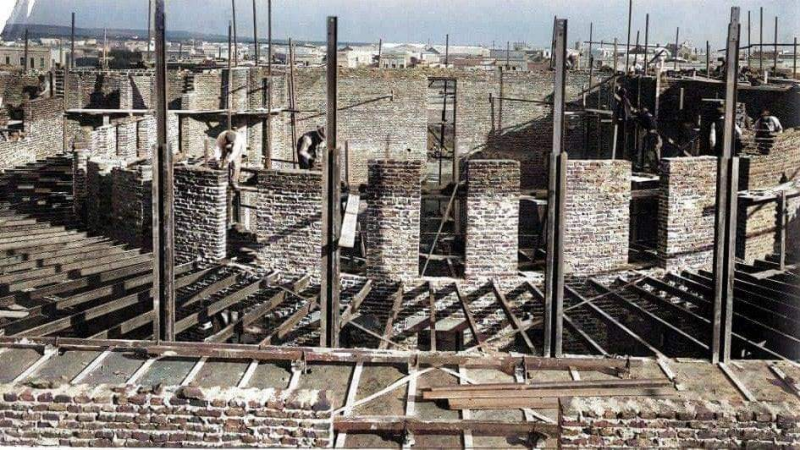Mi ciudad.
Marca el camino
una estrecha,
sucia
y bahiense vereda.
La tarde,
ruido de persianas levantarse
y cotorras que chillan.
Vendedores de medias,
vendedores de artesanías,
y locales caros.
Cervecerías con carteles led
luchando contra el sol
que abandona la batalla.
Un nene mirando los electrodomésticos
de Merlino:
«que copada nevera».
Palabras de allá,
de acá,
masita, maceta, pero.
La escarapela de plástico
en los uniformes
de secundarios privados.
Guardapolvos docentes,
el conservadurismo
y el hambre.
La noche que cae
y pesa en las espaldas de los ciclistas
cargando los rencores de generaciones.
Los libros de literatura e historia
en la parte de ofertas
de libros usados
de una librería cerrada.
Mi ciudad,
que no es mía
ni de nadie.
Oda a la Gaviota Cangrejera
Duelen las botas de cuerina,
y con los sentidos adormecidos
vago alcoholizada, buscando tu canto.
Vago en la madrugada del sábado
por la playa de cemento.
En algún melodioso estuario,
en alguna armoniosa ría,
brota en el viento tu canto enajenado.
Si tuviera una botella de gaseosa
cortada y quemado su borde,
podría ir a buscarte
y abandonar los pretenciosos
copones gourmet para el fernet.
Y junto a vos perderme
por el humedal costero,
perderme lejos y olvidarme de todo
lo que entre la salicornia jamás conociste
(las jornadas laborales, los parciales,
las resacas.)
Acá, donde se lamentan tanto
que les crecen canas verdes
a los cinco años por no poner el guiñe
para doblar en la calesita.
¡Que ganas de ir con vos!
De dejar la carrera, la poesía,
la pala, la oficina y el amor pasajero.
Desde el mirador de Palihue
me ciegan las luces de la ciudad,
que eclipsan las oscuras almas
de los ciudadanos que no conocen
ni tu nombre vulgar.
¡Hay demasiada luz!
Decime si ves las estrellas,
cantá si lográs distinguir la luna
de la llama del polo.
¡Ay! escucharte alivia mi pronta muerte,
cuando los brotes de alergia en septiembre
cierren mi garganta hasta dejarme muda,
sin poder cantarte más,
como vos misma me has enseñado.
Morir suena amable, amigable,
si durante mi agonía puedo escucharte,
y no a las bocinas que censuran
una lectura de poesía
en el edificio de 12 de octubre.
¿Sabés qué es morir?
¿Acaso alguna vez te han callado?
No quiero pensar que sí,
sí que te han escuchado, pero,
en otros tiempos
ambientalistas y dueños de locales por igual,
a través de ventanas que se abren
a peligrosas marismas naturales
en tierras corrompidas por mesas de bares.
¡Corrompidas! Asfaltadas tantas veces,
celadas por la periferia no productiva
que me conduce lejos de ti, lejos de ellos,
a mi soledad.
¡Adiós! Tu canto
entre océano y pampa se desvanece.
¿Soñé despierta? ¿O es que acaso
sigue haciendo efecto
tu graznido en mi poético corazón
porque lo hacés cantar sin miramientos
con un ritmo techno alucinógeno?
Las ruinas de mi vereda.
No hay toque de queda,
pero las calles se vacían a las once,
cada día de semana,
y cada feriado.
Algunos merodean,
con bocas cerradas,
que solo se abren para exhalar
humo frío seco y putrefacto.
Y en efecto,
las niñas se desarman las trenzas
y ellos se arman.
Ellos quieren defenderlas,
pero ellos,
los primeros,
son más y más fuertes.
Y en invierno no usan pollera,
ni en verano,
ni fuera de sus casas,
ni en sus casas.
Y no ríen,
no aman,
no sueñan,
y en consecuencia,
ellos tampoco.
Entonces trabemos las puertas,
cerremos ventanas,
en casa no hay nadie.
Tampoco hay algo,
ni ese smart tv que costó
quizá un poco más que el salario
tuyo,
tuyo
y mío.
No hay toque de queda
pero la vereda
se vacía más temprano cada vez.
Porque nadie vive
pero todos respiran
ese humo frío,
seco
y putrefacto.
—
Foto: construcción del Teatro Municipal de Bahía Blanca, por Leonardo Moreno