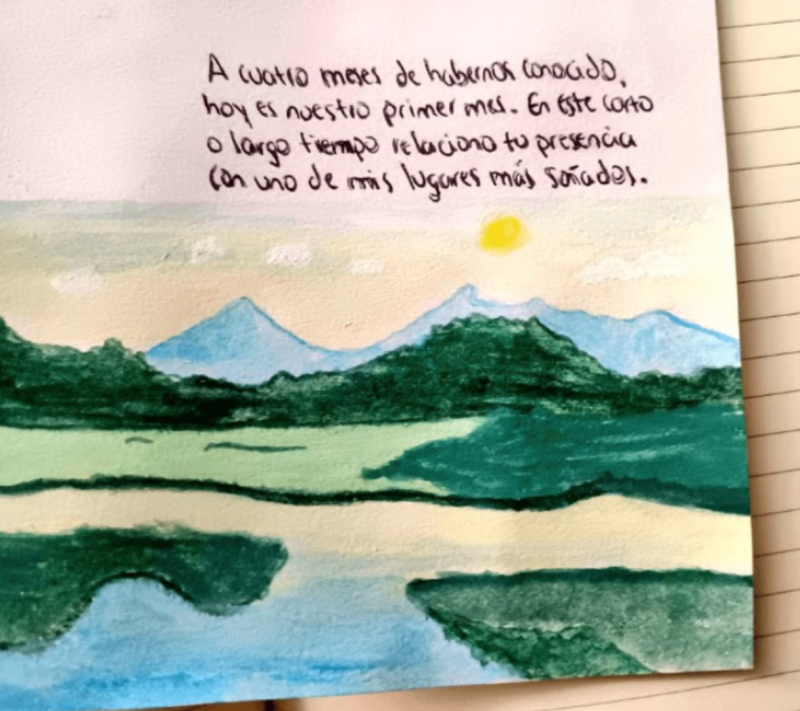Querida Andrea
Escribo esta carta con un semblante compungido, porque hasta ahora trato de comprender las situaciones que abordan en ti. Desde hace algunos años, mi cándido corazón dudaba al entregarse a aquellas dificultades sentimentales que muchos llaman ‘amor’. Latía a distancia, con el temor de esos nuevos dolores que traen consigo las nuevas enseñanzas. Pero, cuando te vi, en un día cualquiera, no me importó acelerar el trayecto junto a ti; porque en nuestra vertiginosa y apasionada unión había algo señalado: ambos sabíamos sobre los golpes que dan los comienzos. Y nosotros fuimos golpeados con la sensación de que habíamos hallado algo distinto, único e imperecedero.
Sin embargo, el violento pasar del tiempo había de alertarnos de la situación. Y solo uno de los dos siguió hallando golpes de comienzo en su interior. Solo uno de los dos debía entregarse a los afiebrados abrazos del adiós. Y no voy a mentirte, Andrea, lo mucho que me dolió que el azar me escogiera para quedarme anclado, como cual condena, a sólo precisar de tu rostro por las noches. Allí, en donde los sueños se duelen.
Cuántas veces te pedí que vinieras otra vez a mi regazo. Pero no iba a ser así. No volveríamos a ser.
Ahora ya pasó un tiempo, es verdad, y estoy un poco más decidido a dejar las remembranzas de lado para fortalecer a este nuevo corazón. Para dejar de recordar lo que sé de ti. Para evitar oír lo que no quiero de ti.
Es cierto lo que dicen, mi querida Andrea, algunas decepciones surgen para dejar de escuchar al corazón. Y hoy me encuentro así, precisando olvidarte para no ceder ante tu encuentro.
Por eso hoy te digo adiós, en un día cualquiera, para acelerar el camino sin ti.
Te quiere (siempre),
Emanuel.