El destino que los arrimó
Dio pasos largos y se escondió detrás del cañón colonial que le daba nombre a la plaza. Vio la luz azul que titilaba por atrás y, esquivando las patrullas de la noche enferma, corrió por el parque para escabullirse en un callejón oscuro. En el trayecto había tirado el porro, sólo le quedaba un atado en la campera de cuero. Podía andar tranquilo. Por las dudas se ató el pelo; era la única forma de llevarlo sin perseguirse.
No tuvo que tocar el timbre, ella ya lo esperaba en el jardín delantero. Vestía una pollera negra sobre calzas rojas y un abrigo de piel natural. Ella le mordió el labio y él le apretó la cadera con las manos llenas de anillos. Sin soltarle el cuerpo, le corrió el abrigo y vio los manchones sobre su brazo.
—¿Esto te lo hizo hoy?
—Estos sí —ella señaló arriba de la muñeca—, estos fueron de ayer, o de anteayer —dijo mientras se deslizaba la manga.
—Entro y lo mato.
—Si sabés que no está acá. Además, no podrías hacer nada sin que te meta un tiro. Vamos antes de que nos escuche algún viejo choto del barrio.
—¿La jermu está?
—Está pasada de pastillas. Va a dormir hasta el mediodía. Dale, encaremos a la parada. A la de más allá, para que no chusmee nadie.
Ella se cubrió la cabeza con un pañuelo azul y lo tomó de la mano. Mientras caminaban, él giró la cabeza y fijó la vista en el auto estacionado en la vereda. La pintura negra impecable combinaba con su campera de cuero.
—¿Qué mirás?, ¿el auto? Habría que prendérselo fuego.
—¿Cómo prenderlo fuego? Es una obra de arte. Es el LTD, tiene un motor V8 de 292. Maquinaria compleja, la fuerza de un tractor. No hay de esos en Dock Sud, te imaginarás. ¿Cuánto lo pagó?
—Qué va a pagar la rata esa. Es robado, peor, robado dos veces. Con un chanchullo con el juez agarró un auto choreado del depósito y lo hizo mellizo de otro Ford. Por eso hay que prenderlo fuego, no podría hacer la denuncia.
—O mejor, robarlo.
Ella lo miró en silencio. De la mano siguieron dando pasos al abismo y cuando vieron llegar al colectivo, corrieron con los brazos hacia el cielo.
Estaban a la altura de Tres de Febrero cuando dos uniformados se subieron al colectivo y pidieron identificación a todos los masculinos. A esa hora de la noche no viajaban más que ellos y tres obreros paraguayos. Los hombres sin documento y él, por portador de melena y una libreta de enrolamiento con la foto borrada, quedaron demorados contra el paredón. Ella intentó mantener el equilibrio entre la súplica y la calma. Entreverado en la confusión, lanzó un grito de desesperación:
—¡Basta la concha de Dios!
—¿Cómo dijo? —el policía alto y morocho la increpó.
—Dale, por favor lárguenlo, vamos a un cumpleaños familiar. Es un laburante, nada más.
—No, no, ¿pero cómo dijo antes? ¿Sabe que es una ofensa muy grave en este país católico, no?
—No fue mi intención, oficial.
—Documento.
El policía leyó la identificación, se acercó al otro, que seguía revisando la pertenencia de los obreros y se la mostró, murmurando algo al oído. Volvió hacia ella.
—¿Kovalchik?
—Sí.
—¿Algo de Esteban?
Titubeó y miró a su novio, esposado y de rodillas con los mechones cubriendo la cara. Se limpió la garganta:
—La hija, soy la hija.
—Hombre de pelo largo es maricón o subversivo, ¿sabía no? Si no fuese la hija del comisario me los llevaba en el patrullero. Lindo disgusto se va a desayunar cuando se entere que la nena está con un hippie de mierda.
—¿Qué hippie? Soy metalero, no me rompa las bolas, oficial —dijo él, mientras soplaba un fleco sobre el ojo.
El policía petiso le pegó en la nuca. Con una bota en la espalda se agachó para desatarle las esposas y lo escupió. El policía alto condujo a los tres paraguayos al patrullero y le hizo una seña a la pareja para que siguieran caminando. Así lo hicieron, en silencio, durante treinta cuadras.
—¿Por qué?, ¿por qué le dijiste eso? Te podía haber matado —dijo ella.
—Porque a veces hay que alzar la voz y evitar el ablande.
Sonrieron y caminaron extraviados del rumbo a seguir, por ignorar que no existía el fin. Pero el fin existió y estaba ahí: eran las luces naranjas de la avenida General Paz y los edificios lúgubres del barrio de Liniers.
***
Sin plata para un taxi y con los pies ampollados de recorrer las calles del oeste a borcegos, se subieron a un colectivo de la 113. Llegaron a La Paternal, esta vez sin interrupciones represivas.
—Cuando se entere me va a reventar. Me va a moler a palos.
Ella se secó el maquillaje arrastrado.
—No se va a enterar. Vamos a llegar antes de que vuelva. Además la otra vieja está drogadizada, no se va a despertar. Piensan que estás durmiendo.
—Los dos milicos que nos encontramos lo conocen, le van a decir.
—No sabemos ni si son de la misma comisaría.
—¿Y aunque no se entere qué? Si el tipo se pone loco y arranca a las piñas. No sé, todo apunta al desmadre y ya no puedo ver tanta mierda en torno a mí.
La besó en la frente y la rodeó con sus brazos, que eran tan largos que llegaban a dar una vuelta entera. Buscaron la numeración impar. Era una verdulería y se veía luz atrás del portón de chapa. Se miraron con las cejas arqueadas. Golpearon.
—¿Sí? —dijo una voz tras la cortina metálica.
—Venimos al recital.
—¿Y de quién sería tal recital?
—Varias bandas. Rock pesado —dijo él.
La puerta pequeña de la cortina se abrió y pasaron agachados. La mujer que estaba adentro les señaló una escalera y caminaron entre cajones de zanahorias, papas y manzanas. El subsuelo era una cámara de humo. Rancio se sentía el olor de la ginebra derramada en una barra improvisada y al fondo, se erigía un escenario donde se preparaba el primer grupo. Baterista pelado, cantante y guitarrista con pelo largo, el bajista tenía una maraña de rulos. Cuero. Jean rasgado. Cadenas brillantes. En el público, mucho homosexual y travesti. No era el recital de rock que se permitía en teatros y clubes. Esto era un subsuelo a media cuadra de las vías del San Martín. Una conjunción rara entre punks y metaleros que en otra situación se molerían a piñas pero acá los unía el espanto, la aceptación de la vida impersonal y el respeto a ninguna otra ley más que la íntima conciencia.
Los dedos nadaban en el sudor que se juntaba en el mástil de la guitarra. Quintas de mi, de sol, de re. El redoblante seguía el riff y la voz, rota, rebotaba en las paredes sin ventanas. Él movía el pelo como un péndulo y ella se reía, porque algo de la situación le era ajena. Tuvo una visión de su luz y se imaginó viajando sin equipaje. Hacia el norte, hacia donde estaba la sal y el cerro; con él, sólo con él.
La cuarta banda se anunció como Comunión Humana pero no llegaron a tocar ni un tema. Primero bajó la tensión y luego luces y sonido se apagaron. Salieron, como pudieron, de la sucursal del infierno instalada en una verdulería de Paternal. La zona dormía en un corte de luz y mientras se disipaba la muchedumbre, escucharon el cantar de un sobreviviente gallito pinino anunciando el día y el paso del tren rodando las vías. Debían ser las cinco o las seis de la mañana.
A lo lejos escucharon una sirena. Los integrantes de la última banda se subieron a un Renault 12. El bajista, en el asiento de atrás, abrió una puerta, sacó medio cuerpo afuera y gritó:
—Van a levantar perejiles. Nosotros vamos a zona norte, a Pacheco, pero si les sirve los tiramos hasta la General Paz.
Incapaces de comprender que era hora de amanecer, se subieron en silencio y se quedaron sin nada de tanto por decirse.
***
Ella suspiró cuando vio que el comisario no había llegado. Él no quiso abandonarla. Por un lado porque no quería emprender su viaje de regreso a zona sur con tres colectivos y además, porque no quería dejarla a la mala suerte de que su padre la lastimara. Le pidió pasar al baño.
—Dejame ver si la vieja puta esta sigue dormida —le contestó.
Era una casa enorme: escaleras de madera lustrada, parquet, mesadas de granito negro, luces escondidas en apliques de yeso. Nada que ver con el monoblock al que él estaba acostumbrado. El llavero de Ford en la mesa le capturó la atención. Ella, que volvía de lavarse la cara maquillada, lo encontró hipnotizado por el óvalo azul. Una sonrisa mutua fue suficiente. Él tomó las llaves. Ella corrió a su pieza y cuando salió con dos bolsos llenos de ropa, él ya estaba con la llave en el tambor del Fairlane. La giró, se sintió en el aire la fuerte tensión de la imponente furia del motor. Rodando firme, pasando todo por arriba, más nunca olvidando, aceleraron rumbo al sur del conurbano bonaerense.
***
Eran las once cuando llegaron a Dock Sud. Ella nunca había estado en un lugar así pero lo sintió, de alguna manera, más familiar que el chalet de tres pisos donde había transcurrido toda su vida. Él abrió la puerta de un armario lleno de humedad y dejó caer todo en un bolso. Ella lo interrumpió y le explicó cómo ordenar la ropa. Se dieron un beso, se acostaron y vestidos como estaban se quedaron dormidos.
Los despertó el sonido de las sirenas. Desde el cuarto piso se veían los patrulleros.
—Nos están buscando —dijo ella.
—No creo. Están buscando a alguien más pesado del Docke.
—No, no, es a nosotros.
—Mirá, si nos quisieran agarrar, vendrían dos tipos de civiles en silencio y nos pegarían un tiro, ¿sí? Cuando están así, de oficio, haciendo quilombo con las lucecitas, es para medirse la verga.
Ella pegó un grito cuando la luz se cortó. Él la abrazó y con la luz mínima de un encendedor buscó una vela.
—Mirá —dijo él, mientras sacaba el cuerpo por la ventana—. Los patrulleros se están yendo. Vayamos ahora.
Aprovechando el apagón de la ciudad capital y renunciando a las amargas sales, se subieron al auto para nunca volver. No había un destino, no había un lugar. Se arrastraban en pos del amor con la pasión de esquivar soledad. Atravesaron el conurbano sur, vieron sus colectivos, comercios, salones, bibliotecas populares, calles, barrios, pueblos y bares, todos cada vez más esparcidos a medida que salían de la mancha de cemento. Esquivando el temor de la ficción, la ciudad se había derretido en sus cabezas y era difícil acostumbrarse al campo. Al Dios vivo agradecieron el no permanecer prisioneros del urbano acostumbramiento. En Cañuelas alcanzaron la ruta 3 y desde ahí sólo pararon a cargar combustible. La primera noche durmieron en Azul, donde un tío de él tenía una chacra pequeña y le podía prestar un poco de plata. Sólo recordaban momentos de ayer, vivían el bajón de hoy.
***
Durmieron poco y a la madrugada partieron. Se abrieron paso por una ruta provincial, la 76, sendero ayer transitado por los pampas de Catriel, que pegaba la vuelta hacia el norte en los arenales de Chasicó y empalmaba con las rutas provinciales de La Pampa. Sólo el cielo los vio como un rayo cruzar el desierto. Condujeron sus propios destinos por el sendero que el mundo esquivó y pudieron sentirse su Estado, su patrón, su íntimo Dios. Siguieron en pie sin detener el motor pues los movía la divina predicción. Se preguntaron hasta dónde llegarían y cuándo sería la primera vez que se detendrían ante el desfile de las inclemencias. Fue a la altura de Rincón de los Sauces, apenas más que una colonia pastoril convertida en pueblo petrolero.
El mecánico desperfecto era una manguera reventada que escupió vapor al abrir el capó. Caminaron buscando un taller pero sólo vieron a gitanos que los miraban de reojo, una estación de servicio y una escuelita de techo bajo pintadita de blanco. Era la soledad viviente. Un hombre moreno se acercó:
—¿Ustedes son los del Fairlane negro?
—No está a la venta —respondió ella, creyéndolo un gitano comerciante de usados.
—No compro yo. Hago diligencias en mula para los petroleros. Si siguen van a tener problemas cuando crucen a Neuquén. Más vale ponerse a salvo.
—Queremos arreglarlo y cruzar a Chile.
—Si insisten en seguir con el auto, les doy una mano. Pero no crucen, es un paso militarizado, las patrullas no los dejarán porque para eso allí están. Mejor vayan al norte y no por la 40.
El hombre, sin pedir permiso, agarró el mapa que tenía ella en la mano y con un lápiz cortito remarcó las rutas provinciales. Cuando el auto arrancó, el hombre, que se presentó como Yatel, los invitó a dormir en su casa: un rancho de chapa y adobe. Una de las hijas les acomodó dos colchones en una habitación donde guardaban herramientas y la mujer del hombre les sirvió un plato de sopa.
—Están invitados a quedarse mientras arreglan el coche —les dijo.
Pasaron una semana compartiendo carne asada, pan, agua y vino. Y aunque su risa amiga alejaba la soledad, de nada valía llorar las horas perdidas. Se despidieron de madrugada de quienes, a cambio de nada, los asistieron. Así partieron a las montañas del noroeste argentino.
***
Dando vuelta la tierra en los surcos de la vida, dando vuelta en la tierra de la carne, quemaron las ruedas por el ripio y cuando este se volvía concreto, el sol, el fiel testigo, daba de lleno en el asfalto y derretía el alquitrán. De noche, las inclemencias del tiempo aguantaron y no pudo doblegarlos el invierno con el azote de sus vientos.
Los vientos de poder guiaron el viaje y al cuarto día, llegaron a Jujuy. Por la ruta 9, bordeando el valle de Humahuaca fueron testigos esas inmensidades donde eligieron quedarse. Así amanecieron allá, en Tilcara, porque llevarlos allí quiso el destino. Tomaron un terreno y levantaron un refugio al costado de un camino que conducía a una cascada. Ella comenzó a trabajar en la limpieza de una hostería caminera y él, en las plantaciones de papines en las que llevaba pesadas cargas para ganarse el sustento. Por las mañanas veían asomar el sol y respiraban el amanecer. Por las noches, se recostaban delante de las vivas paredes de un cerro, donde el amor les dio un hijo.
Pero el Fairlane que los había conducido a la libertad levantaba las miradas oscuras y el rumor circulaba en el paraje. Las pesadillas no la dejaban dormir en su embarazo. Eran siempre las mismas: todo era oscuridad, alguien se aproximaba a ella, no podía distinguir quién era. De pronto volaban ángeles negros y una espesa niebla la arrastraba. En el camino contemplaba rostros oscuros que se acercaban y ahí lo veía: alto, con su camisa celeste, su bigote y su gorra negra. Le prometía torturarlos por pensar en el futuro. Le juraba que verían sus días morir sin ser felices, revolcados en lo inmoral y lo corrupto, anunciando el fin de su vil existencia. Estiraba su mano maldita. Era inútil escapar. En sus brazos no había piedad.
Se despertó agitada, se tocó la panza. Él la besó en la cabeza y la rodeó con sus brazos larguísimos, como siempre había hecho. Esta vez no lo soportó. «La pesadilla puede volverse realidad y ahí, ¿qué es lo que pasa?», pensó. Se levantó. Semidesnudo condujo al piedemonte. Vació un bidón de nafta sobre el techo, prendió un cigarrillo que primero fumó y gritó:
—¡No vuelvas espanto!
Dicen que cuando la carrocería dejó de arder, por semanas o por años, el motor siguió candente.


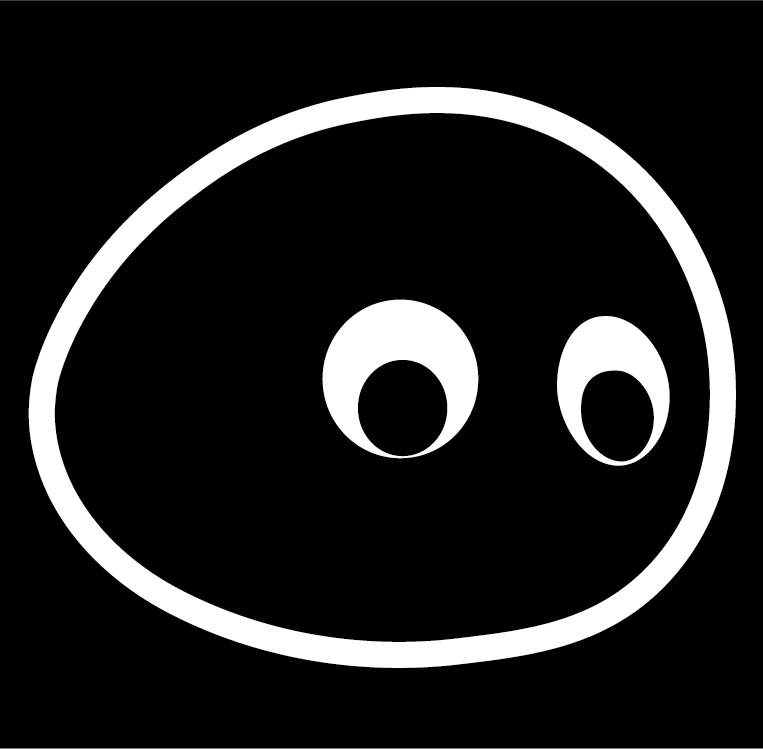
❤️