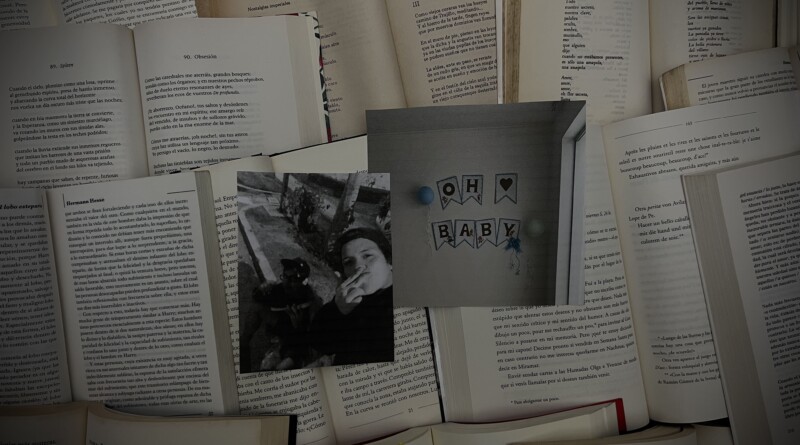De las cosas que conozco
Cuando Regina nos anunció que estaba esperando un bebé, pasaron muchas cosas por la cabeza de cada uno. Ella había deseado cumplir su anhelo de ser madre, a pesar de los obstáculos e intentos fallidos de por medio; finalmente, en un día donde la resignación se apoderó de casi toda su certeza, le dieron la noticia. Iba a ser mamá, cuando todo parecía que no.
Todos reunidos en la oficina nos quedamos felices y casi atónitos, porque los cambios que generan esta clase de noticias provocan dos sentimientos simultáneamente: la felicidad, porque entiendes el sentimiento de quien quieres; y la desesperación, porque sabes que hay cambios que han llegado a los demás, pero no a ti. Y es cuando decides cómo debes reaccionar, a pesar de que, por dentro, sepas que tal vez te tomará mil vidas en hacerlo.
A la par, Paola, otra compañera de la oficina, nos comunicaba que había decidido renunciar porque tenía una oferta de trabajo que siempre buscó. Así, todos habíamos percibido los primeros golpes del cambio. Aún no llegaban del todo, pero avisaron detenidamente que la vida siempre sería así: caótica e incierta. Sofía y yo nos miramos; Lizeth desvió la vista al otro lado de la mesa; Luis soltó un chiste, interrumpido por la pausa de nuestras palabras. El mensaje estaba claro; la pregunta estaba en quién sería el siguiente en cruzar la avenida de la imprevista mudanza.
La celebración continuó, la vida continuó, pero, dentro de mí, había cosas que anclaron su pausa indefinida. Yo estaba en ese paraje; no me movía del resto ni a algún otro lugar del mundo.
Saliendo del trabajo me dirigí a donde Abel, un viejo y cercano amigo. Él me entendía a la perfección en momentos como este, ya que los dos siempre nos ubicábamos en los mismos lugares de confusión desde años atrás. Nuestra vida era la misma, implorando un quiebre al que no llegábamos. Quizás por eso éramos tan unidos, porque no había otra dirección en nuestras vidas mas que olvidarnos de estar viviendo, sin alguna preocupación o triunfo encima.
Y cuando me sentía estancado, deambulaba siempre a la casa de Abel para recordarme que no era el único en el mundo que se había perdido en el camino.
En la oficina, todas continuaban con sus secuencias. Sofía había terminado sus estudios universitarios y se preparaba para la tesis; el hijo de Magnolia se adentraba en la confusa etapa secundaria del colegio; la ‘panza’ de Regina seguía creciendo, al igual que su corazón; y Paola ya se encontraba en su nuevo trabajo, aunque todavía nos escribía a Sofía y a mí, demostrándonos que había cosas intactas entre los tres.
Paola tenía planes de casarse con su pareja, Alan; no obstante, seguía a la espera del anillo para confirmar el delirante pacto eterno. Ella esperaría, pero no mucho, porque, según decía, “ya estaba vieja para esperar más”.
Todas tenían algo en qué confiar para que las transiciones y los golpes del tiempo no fuesen tan intensos. La espera de algo tan ajeno como propio era su refugio. Yo, en cambio, no tenía la certeza de que la espera de ‘eso’ llegaría a mí, puesto que no sabía -ni tenía esperanzas- de que algo se encontraría en mis veredas. Me preguntaba, tan siquiera, si era posible caminar siempre sin saber a dónde ir.
Para no decepcionar más a este Pablo impacientado, los meses pasaron y las cosas seguían cambiando con impacto. Una nueva jefa llegó a la oficina, y eso obligó a Lizeth y Mirella a mudarse de área. Lizeth me había contado que se sentía aturdida y confundida con su carrera; esperaba que en su nuevo escritorio hallara un nuevo motivo. Temía desviarse de la línea recta que otros trazaron en su trayecto para ella. “Nunca está de más perderse un poco”, le dije. Me despedí de ella y de Mirella, deseándoles lo mejor en su nueva etapa.
Con la nueva jefa, Faby, se implantaron nuevos lineamientos que, poco a poco, empezaron a funcionar. Cuando ella viajaba por trabajo, quedábamos a cargo de Arcillas, un enano despótico y alterado, quien, sin querer -o queriendo por dentro- me obligó a considerar mi sitio en la oficina. No estaba bien con él, ni conmigo, ni con nadie. En medio del caos estresante, dudando entre matar o morir para acallar a los alaridos de aquel tipejo desmejorado y de mi yo quebrantado, llegué a plantearme no caminar más. Quizás mi sitio era ese: el que no está en ninguna parte.
En ese mismo ritmo, casi en la misma semana, mi sobrina volvió a mudarse nuevamente a México para seguir construyendo sus aventuras -sin saber cuándo volvería-, por lo que me había quedado sin mi pequeño espacio de refugio. Con Andrea habíamos encontrado un estancamiento de rutina, de esos que te obligan a cuestionarte si realmente los dos estábamos bien, o solo era yo y mi cabeza inacabada. Tal vez ella también esperaba un quiebre, pero nunca lo conversamos.
Todo estaba golpeando con fuerza, así que llamé a Abel y fui a su casa para hablar y olvidarnos de los sucesos y de la vida. Llegué a preguntarme si todo siempre sería así, el resto moviéndose con aceleración y yo aquí situado en la ecuánime sesión de apatía propia. Abel me decía: “No pienses demasiado, algo sucederá”. Lo sabía con exactitud, porque tampoco él se movía. Tenía a Luciana, su compañera. Su otra mitad. Sin embargo, todavía no hallaba esa motivación perpetua. Lo deseaba con intensidad.
Entonces, cuando todo seguía golpeando en el trabajo, en el amor y la vida, Abel me llamó con urgencia. Necesitaba verme para comentarme algo que pasó. Lo noté preocupado, nervioso y ansioso. No era raro en él, pero sus palabras evocaban un sentimiento fuera de lo normal. Así que me dirigí a su casa, como una de las tantas noches anteriores, pero esperando que sea algo venidero. Y así fue.
Todo el desorden de su vida, de las confusiones y lo que lo acongojaba, tendrían su orden y punto de finalización cuando me dijo: “Pablo… Luciana está embarazada. Voy a ser papá”.
Abel tenía lágrimas en los ojos como casi nunca lo había visto y para mí fue fácil alcanzar ese ritmo. Se encontraba feliz y yo estaba feliz por él. Mi amigo sería papá. Mi viejo amigo encontró esa chispa. La había encontrado al fin.
De pronto percibí el otro lado del panorama. Era el turno de Abel para continuar su ruta, por lo que me hallé enteramente solo. Nuestra vida ya no era la misma. Me quedó implorar a solas el quiebre al que ahora yo no llegaba.
“¿Qué estás esperando, Pablo?”, resonaba en mi cabeza cada noche antes de irme a dormir, cada mañana al abrir los ojos, trabajando, o incluso cuando no debía estar pensando. No tenía la respuesta a una pregunta que ni siquiera yo me la hacía. En esos momentos, veía la misma habitación desolada en todos lados. ¿Por qué era tan difícil para mí?
El verano estaba por acabarse, y eso significaba que la panza de Luciana ya mostraba signos de albergar a un pequeño inquieto. Cuando los visitaba, los veía preocupados por lo que vendría. Pero, a la vez, confiados de que era lo que querían. Abel miraba a Luciana con certeza y seguridad; Luciana lo besaba con firmeza y sinceridad. Se tenían en el mundo, y eso era suficiente.
Entonces decidí ir a ver a Andrea para quitarnos el anclaje que nos cubría. Si había algo que no debía detenerse, éramos nosotros. Quizás yo era el culpable de que el resto se contagie de mi paso inmóvil y ensimismado.
Estando afuera de su casa, esperando que saliera, quise dejar de entender por qué deambulaba constantemente entre mis vidas. En ese instante no me importaba estar estancado. Quería empezar algo por mí. Salir de un lugar. Hacer algo en la nada.
Así que ella salió y empezamos a conversar.
Le comenté que estaba harto de recabar mis tormentos. Intentar no fracasar alguna vez. Porque sabía que estaba cansado de todo y que no era justo que ella sea la principal testigo de mi inexplicable dejadez. Tenía que intentar algo. Al menos algo. Pero con ella. Andrea no necesitó responder a nada más, tan solo me abrazó. Unos largos minutos. Y por primera vez estaba a gusto sin moverme a algún lugar. Tal vez no estaba perdido como me obligué a creer.
En los días posteriores se empezó a sentir lentamente el frío gris de la ciudad. El verano había acabado por fin, y con ello nació la sensación de que algo en la oficina también debía hacerlo. Me dirigí a hablar con Faby, sin dudas ni con miedos, dispuesto a renunciar. Cosa que hice. Aquel último viernes laboral para mí, me despedí de mis compañeras, de la señora de limpieza, del personal de seguridad, de todo lo que almacenaba recuerdos para mí y que eran parte de allí. Mi escritorio no era más que un escritorio vacío para cualquier jefe que esté o que llegara. Yo sabía que significaba un primer cambio, de esos que jamás me había animado a tomar.
Estando fuera de la inquietud, empecé a fijarme en los otros. Dejé de ser el protagonista de mis delirios. El resto debía tomar relevancia. Abel y yo, de vez en cuando, íbamos a ver muebles para su nuevo departamento; también veíamos ropa para su bebé, que estaba muy cerca de llegar. Notaba su emoción y la ilusión en sus palabras. Estoy seguro de que serán unos buenos padres. Y yo querré a ese niño como mi hermano.
Regina había dado a luz a su primer sueño: Piero. Subía fotos de él. Su primer mes. Su segundo mes. El bebé no sentía los tiempos, pero Regina lo celebraba a diario. Estaba en un punto más allá de sus sueños: ya lo tenía en sus brazos. Ella siempre había sido de carácter fuerte y duro, de esos que temes afrontar. Sin embargo, con Piero conocí su lado más tierno y puro.
Las chicas de la oficina aún mantenían la misma carga laboral, o quizás un poco más. Lizeth volvió al área, y aunque el escritorio no era el mismo, ella tampoco. Perderse un poco le había resultado. “Uno siempre cambia a diario”, me escribió el otro día. Me alegré por ella. No era avanzar ni retroceder: era simplemente estar. Saber que existes y, con suerte, moverte distinto en cada día.
Sofía inició su tesis, a pesar del miedo y sacrificio que implicaba. Lo iba a hacer bien. Confiaba en ella.
Linda, ‘Chabelita’ y Magnolia tampoco estaban ya en la oficina; habían decidido partir en su propio camino. A diferentes áreas de la vida.
Paola finalmente tenía puesto un anillo. El otro día me escribió: “Te invito a mi boda, amigo”. Empecé a ver los precios de los pasajes, porque sería en Piura. En su tierra, con su familia. Como siempre lo soñó. “Ya estaba vieja para esperar más”, decía; y en el fondo siempre supo que esperaría toda una vida más, con tal de que fuera él.
Yo seguía sin lograr grandes triunfos ni desenlaces, tan solo respiraba un poco más. Sin las sujeciones del tiempo, sin las implicancias de una cabeza pesada y confundida. Quería alcanzar lo inmensurable. Hacerlo ahora. Mañana. Pronto. Pero primero debía hacer las paces con el tiempo, porque seguía dañado. Seguía dudando de lo que valía.
Sin embargo, sentía. Aún podía sentir. Y mientras sienta, sé que estaré vivo.
Entre mis horas vacías de la noche, me sentaba a escribir. Era lo mejor que podía hacer para alivianar todo lo que tenía adentro. Ya era muy tarde, alrededor de las dos de la madrugada. Abel me vuelve a llamar con urgencia. Nuevamente lo noté preocupado, nervioso y ansioso. Nuevamente, nuevamente, nada raro en él.
De pronto escuché las palabras que darían otro punto de inicio en nuestras vidas: “Pablo… Luciana va a dar a luz. Está por nacer Salvador”.