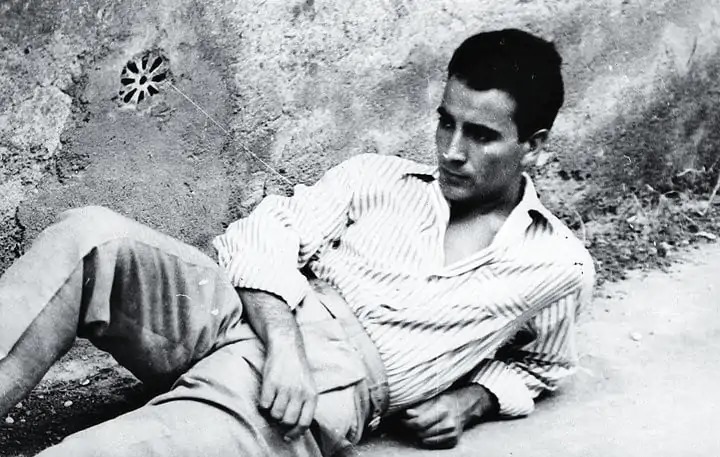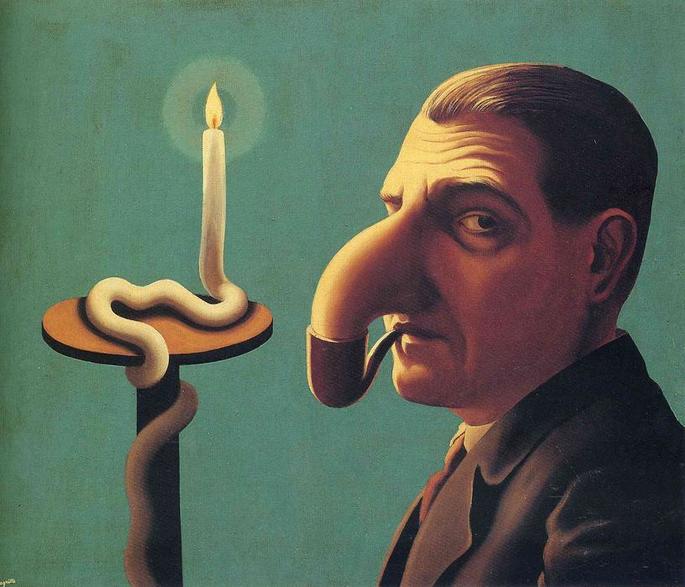Mi mamá decidió que yo no fuera a preescolar.
Es que mi hermana Isabel —apenas dieciocho meses mayor que yo— la había pasado muy mal allí. Tanto, que un día dejaron de llevarla. Así que conmigo ni lo intentaron.
Pero yo quería ir y cuestionaba esa negativa.
—Hay chicos preferidos —me dijeron.
En aquel momento no entendí bien.
Cuando ingresé a la primaria, poquito a poco, me di cuenta de cómo venía la mano.
En la escuela de mi pueblo no éramos iguales. O sí, pero «algunos más iguales que otros», situación muy notoria en los actos. Los hijos y las hijas de las maestras y/o ciudadanos influyentes parecían ser los únicos candidatos a la hora de actuar sobre el escenario o acompañar a la bandera, máxima aspiración para un alumno o alumna de aquella época.
Entre mis recuerdos hay uno que se adelanta siempre.
Fue en séptimo grado. En aquel entonces no eran años, sino grados. La señora maestra de Sociales —no eran tiempos de seño a secas— nos tomó una prueba final de esas donde había que estudiar mucho porque si no, repetías en serio. Con mi amiga María Ester, una niña brillante pero de las quintas, terminamos enseguida. Y nos convertimos en testigos de algo que entonces no contamos, quién sabe si por vergüenza o qué. Quizá simplemente en ese momento no nos cayó la ficha. La cuestión fue que aquella maestra llamó al escritorio a su sobrino y le dio el examen de María Ester para que copiara las respuestas. Él quedó seleccionado como mejor alumno y tuvo el honor de ser abanderado en el acto de fin de año.
Ignoro si esa actitud les sirvió —al chico o a la docente— para algo. Pero nosotras en un instante aprendimos más sobre Ciencias Sociales que en todo el período lectivo.
—Siempre es así —aseguró mi papá cuando, un tiempo después, le conté aquello que había pasado con la prueba escrita de mi amiga.
No hace mucho nos reencontramos con María Ester —ya adultas, claro—, y revivimos la asquerosidad de aquella anécdota. A la distancia, hasta nos resultaba difícil de creer. Sin embargo las dos recordábamos los detalles.
Ese bagaje de bosta hace que me encienda toda vez que oigo la perorata que intenta proclamar que antes los valores y el respeto y la honestidad y qué se yo… ¿Antes era mejor? ¿Dónde?
Es lamentable pero hoy puedo asegurar que en las escuelas sucedían (¿debería usar «suceden»?) estas cosas.
En mis años de docencia seguí percibiendo estas «desprolijidades», ya desde el otro lado de la vidriera. Cierto día —y esta es apenas una muestra—, descubrí que una nena iba al baño del personal docente. La niña en cuestión era nieta de una de las maestras.
—¿Y eso por qué? —pregunté al grupo de seños que se encontraban en el patio.
Me miraron con cara de no entender mi pregunta.
—¿Por qué, qué? —respondió una de ellas, amiga de la abuela involucrada.
—Por qué esa diferencia con el resto. Por qué no va al baño de las nenas.
Me miraron feo y continuaron con la conversación anterior. El rechazo a mi cuestionamiento quedó flotando en el aire, como un olor de esos que se silencian pero no se aguantan.
Fuera del ámbito escolar, las cosas no son muy distintas. Podría nombrar una y otra situación donde el favoritismo y la corrupción se perciben de manera directa.
Por ejemplo:
• Sé de alguien que pasó por un puesto sanitario —de esos donde se impide cruzar fruta o carne, o ambos productos— llevando un animal recién carneado. El «pasador» en cuestión era familiar de un político conocido en la zona. Eso bastó para no dar más explicaciones y evadir la norma. Y lo contaban —por eso me enteré—, vanagloriándose.
• Conozco alguno muy —MUY— solvente que se operó en el hospital público, sin pagar un peso, porque es amigo de uno de los médicos cirujanos. Y lo comentó su esposa, haciendo alusión a que ellos nunca usan la obra social.
• Me consta que, durante la pandemia, el cerrojo a algunas localidades «valladas» (¿¡!?) se abría mágicamente siendo amiga o amigo del intendente.
• Conozco gente que accedió a planes de vivienda gracias a algún contacto afortunado.
• También algunos apellidos que lograron interesantes puestos de trabajo evadiendo concursos de antecedentes y demás yerbas, sin más requisito que ser pariente directo de algún funcionario clave.
• ¿Y los que pasan de largo en las colas de bancos y oficinas públicas?
Podría seguir pero no quiero extenderme tanto. Además, ya sabemos, basta un botón.
Lo peor: estoy segura de que si abrimos un anecdotario donde cada uno refiera alguna vivencia de este color, la cosecha será abrumadora.
Como con el tema de las vacunas VIP. Más de lo mismo. ¿O no?
¿Y saben qué? Personas que sonrieron al apropiarse de los «beneficios» señalados más arriba, no solo se muestran indignadísimas sino que salen con toda la artillería —que incluye referencias a patriotas ejemplares— para despotricar contra los que se mandaron la cagada.
—¿Y te olvidaste de aquella vez que vos…? —me pregunto.
—Siempre es así —dijo mi viejo hace más de cinco décadas.
¿Siempre es así? Necesito negarme a asumir la resignación. Y lo necesito por los jóvenes, por los pibes. Por esos a quienes les decimos todo el tiempo que «antes era una pinturita de perfecto todo y el mundo se echó a perder culpa de ustedes».
Sabemos (¿sabemos?) que mientras todos sigamos haciendo lo mismo, no será posible nada distinto. Ni con este gobierno ni con otro.
A pesar de los consejos del Viejo Viscacha —«Hacete amigo del juez»—, mi ingenuidad espera que algún día seamos iguales. De veras, iguales. Vos y yo y ella y él y nosotras y ustedes.
Quizá nos falte sembrar valores desde la infancia, pero por favor, que de veras sea con el ejemplo.