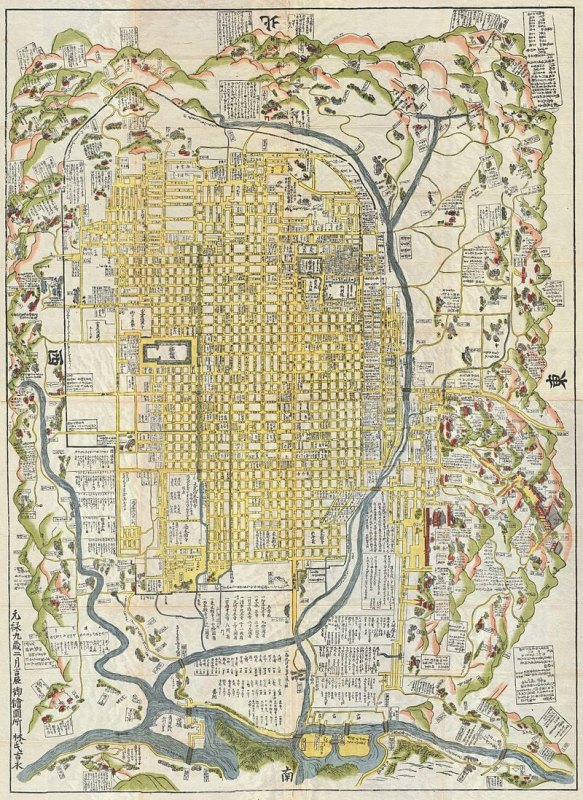No adivino el parpadeo
Cada vez que vengo a Buenos Aires tengo una sensación de pérdida. Me gusta recorrer sus calles pero me gana la impresión de que me estoy yendo de manera constante. Es que eso es lo que hago: venir para volver a irme más temprano que tarde. Siempre pensé que ese estado, entre mental y físico, tenía que ver con esta situación: vengo con frecuencia pero nunca viví acá.
Llegado un momento me di cuenta de que es algo que Buenos Aires contiene en sí. Hay en su propia constitución urbana, en sus edificios antiguos y sus rascacielos espejados, en sus calles angostas y sus avenidas anchas (todo eso atravesado por la lógica del tango que pervive como un sedimento barroso) un sentimiento de nostalgia constante.
La anécdota es conocida, la cuenta Martín Rodríguez en una nota de El Canciller:
El gordo Troilo vivía con Zita, su pareja, en un precioso departamento de la avenida Belgrano entre Solís y Entre Ríos, el barrio de Congreso. Pero una noche Aníbal estaba triste, con los ojos llorosos, frente a la ventana.
-¿Qué te pasa, Aníbal? -le preguntó ella.
–Extraño Buenos Aires.
Más adelante me di cuenta de que es algo que incluso excede a Buenos Aires. Sentirse extranjero en el propio medio parece ser una afectación universal. En una novela de DeLillo, uno de sus personajes femeninos en un momento recuerda el primero y el tercer verso de un poema de Basho:
“También en Kyoto… echo de menos Kyoto”.
“Le faltaba el segundo verso, pero no le pareció que fuera necesario”, dice el narrador. Y más adelante este personaje lo actualiza a su propia situación:
“También en Nueva York, pensó ella. Claro que estaba en un error en lo tocante al segundo verso del haiku. Le constaba. Fuese lo que fuese, tenía que ser fundamental en el poema. ‘También en Nueva York… echo de menos Nueva York’”.
Buenos Aires, Kyoto, Nueva York.
Me quedé pensando: ¿y en Bahía Blanca? No, en Bahía no me pasa.