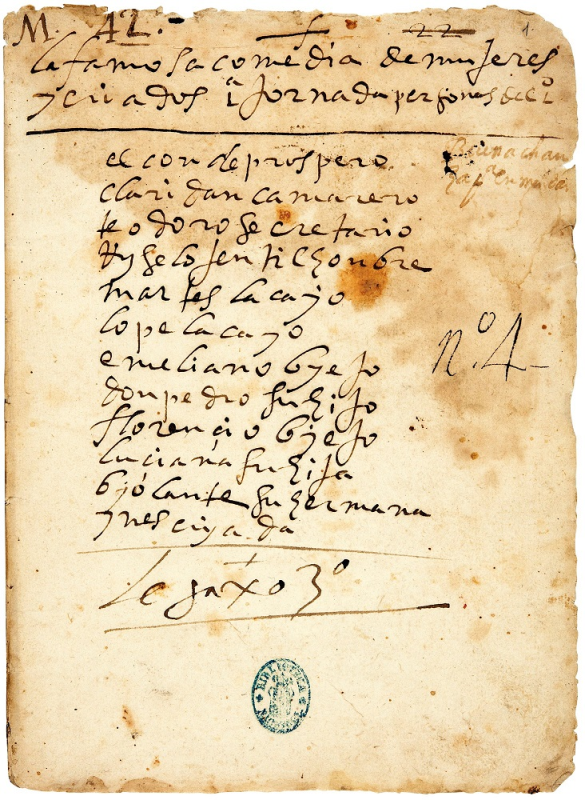I
La sustancia del universo es otra,
pues así como el vino en la botella
muda el color cuando muda su esencia,
es fácil percibir entre las cosas
la disonancia: es como la gota
de aceite de cocina que en la cisterna
enturbia el agua, o como la vena
que sobresale en el cráneo y denota
el infarto por venir. No hace falta
más que afilar el ojo y ver el rumbo
que toma el viento cuando la desgracia
se hace presente. En el aire puro
puede olerse el cadáver que delata
que el amor muerto contamina el mundo.
II
De tanto ya charlar con los días que pasan
algunos me comienzan a perder la paciencia.
No me acostumbro. Ahora los lunes me niegan
su cuota de maldad y entonces la semana
no termina de arrancar. Todavía me bancan
los jueves y los martes, pero protesta el miércoles
que mis ataques de pánico le tocan siempre
y no se vale. El viernes no quiere más nada
con mis ganas de ver a mis amigos; “podrido
estoy”, me dice, “de lloraderas”, y los sábados
me ven botella en mano y censuran mis vicios
(todos), pero el peor es el domingo, sin dudarlo.
Tras llevarme al balcón, insinúa el malnacido
que sería todo más fácil si doy un salto.
III
Un cardenal Ernesto alguna vez me dijo
tras una ruptura que la pérdida mayor
era la de su amada, porque él otra pasión
pronto hallaría, y a ella ningún otro ridículo
querría de la misma forma. Consuelo frío
el suyo, además de vano y (peor aun) platónico,
como si fuese dueño de un fuego superior
cuando quizá el sentimiento tan cardenalicio
lo inspirara ella. Trato de ser menos ingenuo
y me resigno a la idea de que otros te quieran
tanto o más que yo (yo a nadie como a vos, me temo),
pero la pifio, y no menos que el cardenal:
tarde aprendí que el error está en el conteo,
que en estos temas mejor es dejar de restar.
IV
Esplendoroso, este otoño niega su esencia.
Anochece temprano y alguna brisa fresca
perturba la noche, pero los grises de mayo
le ceden su sitio a un azul despejado.
Los árboles muestran el semáforo invertido
que del verde veraniego lleva al amarillo
y al rojo que insinúa la prohibición de junio,
pero ahora es confuso el sentido del augurio:
parece nulo. La ley del invierno exige
encierro, no pasear por las calles la carne,
pero si no hace frío, si el termómetro dice
veinte, con cielo sin nubes y sol deslumbrante,
no hay cuerpo que resista salir al aire libre,
acatar el instinto, dar luz verde a la sangre.
V
En Stonehenge hace falta desenterrar
el mito de entre capas de turistas.
Casi imposible es conjurar al druida,
más que arduo entrever el puñal
que escarba el pecho vivo hasta sacar
el corazón que persiste y palpita
junto a la sangre que el rito destina,
humeante, al apetito voraz
de dioses ignotos. Solo los cuervos
evocan, bajo el sol moderno, el hambre
oculta entre las piedras. Seres negros
que alimentan los ancianos altares,
al afilar su pico en el monumento,
aún le ofrecen el gusto de la sangre.