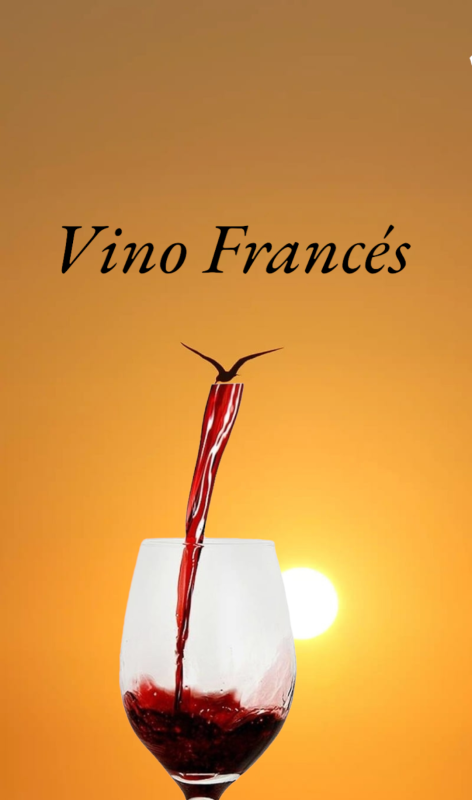Me queda poco tiempo. Por suerte, porque el dolor se ha hecho insoportable. Viví bien, viví mucho, hice siempre lo que quise. Ya es hora. Mi cuerpo se ha cansado hace bastante, pero mi mente recuerda, mi mente, en los instantes que no todo es sufrimiento físico, se ilumina.
Las flores blancas, los vilanos rojos en la orilla. La yegua vieja, mansa, Alcira guiándola con voz suave. El olor de su sudor pegado para siempre a su pelo zaino, casi negro. Vamos de regreso, tengo seis años y las vacaciones en el campo han terminado. Aquellos días felices entre adultos amables, libros, comida deliciosa y suave darán paso a la rutina suburbana, escolar, llena de conflictos que todavía no sé resolver. Pero ahora soy feliz, montada casi sobre el cuello hamacante, mirando las semillas levantar vuelo hacia las chacras.
El año antes, jardinera. Hay una hormiguita viajera en una cartelera hecha de espumaplast, madera y arpillera. Muchos dibujos estridentes, mesitas bajas, sillas miniatura de colores. Algunas moscas sobre las cortinas con círculos verdes y rojos. Una maestra y dos señoras de túnica de zephir, como nosotros. No entiendo porque todo el mundo llora. Esto es la escuela, vamos a aprender ¿qué tendría de malo eso? Vamos a ser grandes. Me asusta mucho el llanto colectivo. Nunca, al menos hasta la adolescencia tardía, entenderé a mis coetáneos en lo más mínimo.
Cuando cumplí quince, mi vecino envenenó al gato azul que tenía desde los 10. Siempre lo hace, no sé cómo éste había durado tanto. Pero hoy es mi cumpleaños, mi desagradable cumpleaños de 15. Mi padre me lo va a contar una semana después, llorando porque no lo pudo salvar. Entonces comprendí que iba a amar a los llorones, nunca como a él, pero el hombre que oculta sus sentimientos no iba a ser para mí.
Tengo 16. Hay un hoyo en la pared del salón. Pongo una nota. Al otro día, alguien de la mañana ha contestado. Uso ese buzón para comunicarme con ella por meses, hacemos chistes, escribimos versitos amistosos, viñetas, preguntamos qué profesores tiene la otra. Un día llego y nos han cambiado de aula: en la nueva no hay ninguna ranura secreta que me permita aliviar el tedio de la hora de dibujo. Nunca supe qué cara tenía Cecilia de 4º 5. Aprendo que perder vínculos líquidos también es doloroso. También a valorar los de cualquier tipo, aún los efímeros.
Me emborracho fuerte. Tengo 17 y vengo de hacer teatro con mis compañeros de liceo. Tenemos una excitación enorme, quieren que visitemos más y más escuelas con la obra. Todos hacemos alguna tarea, sin excepción y es la primera vez que pertenezco a un grupo de esa manera, una barra enorme de amigos. No me dejan entrar al baile, tampoco puedo vomitar. Por momentos pierdo la conciencia. Algunos compañeros me pasean, hasta que, cuando recupero un
poco la conciencia, me llevan a casa, me hacen entrar por la puerta del fondo y rezan para que me acueste sin que me descubran.
Salgo a andar en bicicleta, tengo 20. Estoy, cuando no, mal de amores. En una distracción, por ir a mirar una flor, cruzo la ruta sin mirar. Me atropella una camioneta. La rueda de la bicicleta queda hecha un ocho. Mi pierna, violeta, dolorida. No quiero que me lleven al hospital, sólo a casa. Miento sobre lo que me pasó, varias semanas sin minifalda. Al menos no me fracturé, pero el muslo derecho es un hematoma enorme. Hace dos meses, también por ir pensando en desdichas del corazón, casi me arrolla un ómnibus. Tengo que hacer algo con eso.
Es la primera vez que alguien me dice que está orgulloso de mí. Es una nota de mi novio eterno, tengo 21, él ya no es mi novio, pero me manda una encomienda con ropa formal para unas jornadas donde me invitaron a hablar. No recuerdo ni de qué, ni si hablé bien. Al menos no me pelee con nadie, como la última vez, que una encargada de RRHH insistía en nombrar a los estudiantes de mi carrera como recursos. Somos personas, discúlpenos por serlo.
Nunca había estado con un hombre. A esa edad, sólo con muchachos como yo. Mario me dobla exactamente los años. Caminamos, charlamos, tomamos una caña en un boliche. Me saca unas fotos que nunca llego a revelar. Tuvimos sexo sólo dos veces, pero pensé en él demasiadas madrugadas solitarias. En su ternura infinita, en sus palabras, sus lágrimas, en su estímulo, en su piel, en sus canas y sus arrugas, en su voz nasal. Me salvó la vida, por suerte llegó a saberlo.
Los cerezos florecidos, todo tan artificial, tan pensado. No me agrada este lugar, estoy acá por protocolo. Siempre me gustó lo desparejo, lo manchado, las fronteras. No esto calculado al milímetro, me oprime. Tengo un ataque de pánico. Me asisten, pero no quiero que nadie se me acerque, solamente me quiero ir a mi habitación de hotel, neutra, casi ordenada, después de tantos días con mi vestido en su placar, mía. Cuando todo pasa, pienso en todas las personas que habité como hago con las habitaciones de hotel: con cariño por más que mi estadía en ellas haya sido provisoria. Con cuidado, si dañé, fue sin querer. Disfrutando cada una de sus características, de sus aristas, de lo que me brindaban, bebiendo hasta la última gota de su presencia. No he sido mala persona, tal vez mañosa, obsesiva, terca. Pero nunca he hecho daño queriendo, me enorgullece.
Miro el Pacífico. Es azul profundo, las gaviotas gritan aún varios kilómetros tierra adentro. Los barcos que pasean turistas, con ese naranja náutico recargado en todas partes. Subo a uno. Nos llevan a una boya, a ver los lobos, los cerros, la ciudad y su historia. Me pregunto qué entenderán las holandesas del discurso del guía, en chileno básico. Cuando bajo, deambulo entre los vendedores ambulantes y los kioscos de jugos. Soy una ridícula, una mujer de 40 con un amante de 22 ¿Para qué? Si sé que nunca me va a llenar. La soledad hace estragos en mi vida, nunca pensé que fuera posible descubrir nuevas y nuevas capas de ese sentimiento. Después todo iba a cambiar, pero para eso ahora falta demasiado.