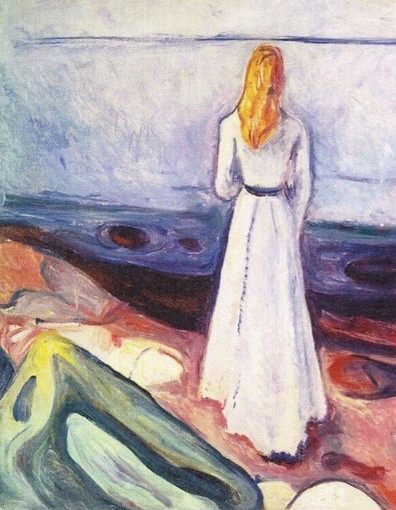Madrugada de verano.
Desenredaba tus ojos de las ondas de mi pelo sin alisar
frente a la iglesia, confesaste
rodeaste con tus brazos
mi cintura.
Confesaste.
En la plaza estrellada
con pizcas de picardía
cual pecador, confesaste.
–No me esperes -te pedí
todavía sin saber nadar
en ojos que llevan el mar a La Pampa-
tenés un duelo vigilándote
y yo
no puedo volver a mentir
y romper otro corazón
como ya lo hice en abril.
–Ya fue -dijiste
otra vez
la condescendencia de tu sonrisa.
De las que escriben en insomnios